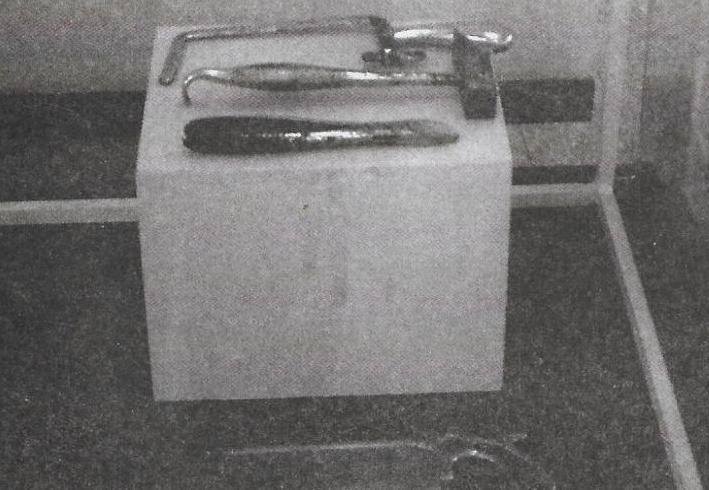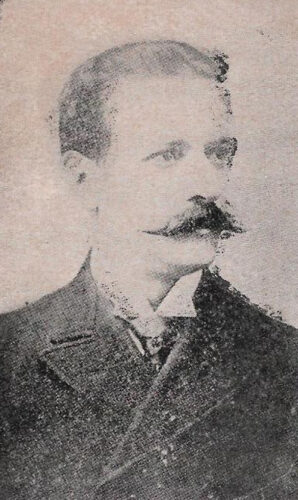Estamos conmemorando el aniversario 130 de la caída en combate de Martí y por encima de efemérides y cronologías, siempre la fecha señalada nos convoca a una mirada retrospectiva, a una contrastación del entonces y el ahora. Pocos autores resisten la prueba de un siglo sin que sus textos envejezcan, total o parcialmente. En el caso martiano la actualidad es absoluta, especialmente en lo que concierne a su visión de los Estados Unidos, pues sin duda fue el latinoamericano que mejor conoció a ese país en su época.
De ese conocimiento profundo, diverso, que le permitió ahondar en los orígenes de aquella nación, brota su antiimperialismo. Es este un aspecto de su pensamiento que sobresale por su complejidad, y que no debe ser visto solo desde la arista política. Está basado en un entramado muy rico de experiencias vitales, estudio detenido, reflexiones y escritura, que alcanzan un punto cenital en la producción de madurez del prócer cubano, pero cuyos orígenes se remontan a muchos años atrás.
Desde muy temprana edad había advertido José Martí las enormes diferencias culturales existentes entre anglosajones e hispanoamericanos. Vale recordar aquí algo que ya había percibido desde 1879, durante la época de su primera deportación a España, y de lo que dejó testimonio en su Cuaderno de apuntes no. 1:
Los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento—Nosotros posponemos al sentimiento la utilidad.// Y si hay esta diferencia de organización, de vida, de ser, si ellos vendían mientras nosotros llorábamos, si nosotros reemplazamos su cabeza fría y calculadora por nuestra cabeza imaginativa, y su corazón de algodón y de buques por un corazón tan especial, tan sensible, tan nuevo que solo puede llamarse corazón cubano, ¿cómo queréis que nos legislemos por las leyes con que ellos se legislan?// Imitemos. ¡No!—Copiemos ¡no!—Es bueno, nos dicen. Es americano, decimos—Creemos, porque tenemos necesidad de creer. Nuestra vida no se asemeja a la suya, ni debe en muchos puntos asemejarse. La sensibilidad entre nosotros es muy vehemente. La inteligencia es menos positiva, las costumbres son más puras ¿cómo con leyes iguales vamos a regir dos pueblos diferentes?//Las leyes americanas han dado al Norte alto grado de prosperidad, y lo han elevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. ¡Maldita sea la prosperidad a tanta costa! [1]
El fragmento citado in extenso apunta hacia una de las constantes del pensamiento de Martí, presente siempre en sus textos dedicados al análisis de las problemáticas de la que llamara Nuestra América: nunca copiar ni imitar, siempre crear, a partir del conocimiento de las esencias propias. También señala el camino de otra de sus prioridades: alertar, por todos los medios posibles, del peligro de dominación cultural, económica y política encarnado en los Estados Unidos, que amenaza a las repúblicas latinoamericanas. Durante su largo exilio neoyorquino concretó esa labor de prevención en sus crónicas para la prensa sudamericana, lo cual consiguió de manera muy especial con las armas del discurso literario, nunca con la censura abierta, que podía ser mal recibida entre lectores que admiraban el desarrollo económico y la democracia representativa estadounidense.
Tal vez una de las muestras más tempranas de ese discurso de la alerta[2] la encontremos en su crónica “Coney Island”, publicada en La Pluma, de Bogotá, en diciembre de 1881.[3] Sobresale desde la primera línea la alta estima que le merecen los Estados Unidos, situados ya, de manera indiscutible, a la cabeza del desarrollo económico y social de la época. Sin embargo, la conciencia de esa supuesta “superioridad” da origen a una soberbia, a una autocomplacencia en el propio valer, que entraña, para el resto de las naciones, un riesgo, si no explícito aún, ya latente, advertido por el observador sagaz que escribe el texto. Lo que será en los años finales de esta propia década declarado antiimperialismo, tiene un antecedente significativo en la nota de duda, de desconfianza, de prevención, que aflora en el siguiente párrafo:
En los fastos humanos nada iguala a la prosperidad maravillosa de los Estados Unidos del Norte. Si hay o no en ellos falta de raíces profundas, si son más duraderos en los pueblos los lazos que ata el sacrificio y el dolor común que los que ata el común interés, si esa nación colosal, lleva o no en sus entrañas elementos feroces y tremendos; si la ausencia del espíritu femenil, origen del sentido artístico y complemento del ser nacional, endurece y corrompe el corazón de ese pueblo pasmoso, eso lo dirán los tiempos. [4]
La década de los 80, sobre todo hacia los finales, fue especialmente ardua para el cubano, si cabe hacer esa distinción en la vida del proscrito, anhelante de la libertad de su Isla, y en sobresalto continuo por el bien de la Patria mayor. Fueron años de bregar continuo en pos de sus objetivos supremos, en tierra extraña y con una lengua y una cultura que le hacían sentir a cada paso su condición de extranjero. Recién llegado a Nueva York escribió con un dejo de ironía:
[…] Es curioso observar que siempre puedo entender a un inglés cuando me habla; pero entre los norteamericanos una palabra es un susurro; una frase, una conmoción eléctrica. Y si alguien me pregunta cómo puedo saber si un idioma que escribo tan mal, se habla mal, le diré francamente que es muy frecuente que los críticos hablen de lo que desconocen por completo.[5]
La aparente ligereza del tono mal oculta el drama del emigrado, forzado a fijar su residencia en aquellos lares, y que tendrá, en lo sucesivo, que dominar la lengua a toda costa, pues es un imperativo de supervivencia y una garantía para la realización de sus proyectos de emancipación. Es por eso que sorprende a quienes estudian su vida y obra, que haya sido capaz de concebir y redactar en inglés su respuesta a la campaña difamatoria contra los cubanos iniciada por el periódico The Manufacturer, de Filadelfia, de la que se hiciera eco el rotativo neoyorquino The Evening Post. En este propio periódico publicó Martí su respuesta, en carta a Edwin L. Godkin, su director. Este documento, dado a la luz pública el 25 de marzo de 1889, ha pasado a la historia como “Vindicación de Cuba.”
De ese propio año, ante la creciente actividad anexionista dentro de los Estados Unidos, data su proyecto de redactar un periódico en inglés, para difundir, en la lengua del contrario, las ideas americanistas. Ello evidencia que ha pasado de la defensa a la contraofensiva, si bien no pudo materializar este anhelo por falta de recursos.
Todas estas experiencias fueron cimentando, paulatinamente, su posición ideológica antimperialista. Es casi obvio aclarar aquí que un texto como “La verdad sobre los Estados Unidos”[6], aparecido en el periódico Patria el 23 de marzo de 1894, tiene una importante zona genésica en la labor de Martí como cronista y en su experiencia vital como exiliado en ese territorio.
Pudiera parecer, luego de más de una década de estancia en la gran urbe, y de haberse insertado plenamente como figura mayor dentro de la cultura y la política estadounidense ─no debe olvidarse que también fue cónsul de Argentina, Paraguay y Uruguay y que como delegado de ese último país participó activamente en la Conferencia Monetaria de 1891, y que tenía acceso por su condición de diplomático a muchos espacios exclusivos─, que ya Martí había logrado adaptarse plenamente a la nueva realidad. Nada más lejos de la verdad: nunca quiso ni buscó asimilarse. Un apunte de 1894 se convierte en una dolorosa evidencia al respecto:
La frase del criado del “Murray Hill Hotel”.
—“¿Conoce V. a un caballero sudamericano, muy alto, que come aquí desde hace un mes?”
—“No sé. Entran y salen. Él no se ha hecho conocer de mí. (“He has not made himself known to me”.) ¡Y la mirada de desprecio y el gesto de ¡deje en paz al Emperador con que acompañaba la respuesta! Vive uno en los Estados Unidos como boxeado. Habla esta gente y parece que le está metiendo a uno el puño debajo de los ojos”.[7]
Constatar lo anterior lleva a suponer cuánto esfuerzo desplegaba Martí día a día para sobreponerse a la barrera lingüística y la idiosincrasia anglosajona. Da fe también de la entereza moral de un hombre que se mantuvo fiel a sus principios; desarrolló un pensamiento propio de poderosa originalidad; renovó su propia lengua como vehículo de expresión poética y acendró su antiimperialismo y su vocación de servicio a Nuestra América.
Su caída en combate el 19 de mayo de 1895 no fue un acto de heroísmo aislado a favor de la independencia de Cuba, fue, sobre todo, la expresión más acabada de su coherencia entre prédica y acción. Moría también en pos de su ideal nuestramericano y antillanista, en una guerra que no solo se proponía liberar dos islas, sino equilibrar un mundo. Tengamos presente ese legado y pongámoslo en práctica por todas las vías posibles en las complejas circunstancias de nuestra época. Nos ayudará a entender muchos problemas contemporáneos, a la vez que permanece intacto en su calidad ética, patriótica y de vocación universal.
Notas:
[1] José Martí. “Cuaderno de apuntes no. 1.” En Obras completas, editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, t. 21, p. 15-16. (En lo adelante, OC).
[2] Designamos con ello la puesta en escena de un conjunto de recursos expresivos, que abarca desde el empleo de determinados signos de puntuación; el uso consciente de vocablos cuidadosamente elegidos para explotar al máximo todas sus posibilidades sémicas; la construcción gramatical de las oraciones, insistiendo, según el caso, en determinado tipo de ellas y no en otros, también factibles, pero no adecuados a la intencionalidad ideológica subyacente; hasta la introducción de imágenes poéticas y formas narrativas y descriptivas que se concretan en el suspenso y la sorpresa para ofrecer, finalmente, la verdad iluminadora. La consecución práctica de este discurso de la alerta no se debe a la casualidad ni es mero fruto de la intuición. Consideramos que es el resultado de una estrategia comunicativa consciente, muy bien pensada, destinada a prevenir a nuestros países respecto al peligro imperialista. Véase Marlene Vázquez Pérez: “Las Escenas norteamericanas de José Martí: su calidad polifónica”, en Cuadernos Americanos, México, no. 125 (2008), pp. 117-130.
[3] Hebert Pérez Concepción ha señalado la existencia de ejemplos anteriores, como es el caso de un Cuaderno de Apuntes de la etapa española, otras ideas contenidas en trabajos aparecidos en la Revista Universal, de México, y las “Impresiones de América”, aparecidas en inglés, en The Hour, entre julio y octubre de 1880. Sin embargo, insiste el estudioso, pues es ese el interés de su análisis, en cuestiones puramente ideotemáticas, no en aspectos expresivos. Atendiendo a sus peculiaridades en ese sentido es que elegimos “Coney Island.” Ver: Hebert Pérez Concepción: “José Martí, historiador de los Estados Unidos, previsor de su desborde imperialista. El alerta a nuestra América. ” En: José Martí. En los Estados Unidos. Periodismo de 1881- 1892. p. 2099- 2101.
Por su parte, Ángel Rama ha declarado: “ De 1880 a 1895 Martí vivirá en la permanente “agonía” de la inminencia del zarpazo imperialista, voceándolo en todas las formas que le era posible, multiplicándose para alertar a los países del sur del Río Bravo.” Véase de Ángel Rama. “La dialéctica de la modernidad en José Martí”, en Estudios martianos, San Juan, Puerto Rico, 1974; pp. 142- 144.
José Martí. “Coney Island.” OC, t. 9, pp. 123- 128, OC, Edición crítica, t. 9, p. 133-138
[4] José Martí. O.C., t- 9, p. 123.
[5] José Martí.”Impresiones de América por un español recién llegado.” OC, t. 19; p. 125 y OC. Edición crítica, t. 7, p. 150
[6] Véase OC, t. 28; p. 290- 294.
[7] José Martí. Cuaderno de apuntes no. 18. OC, t. 21, p. 399
Tomado de: http://www.cubadebate.cu