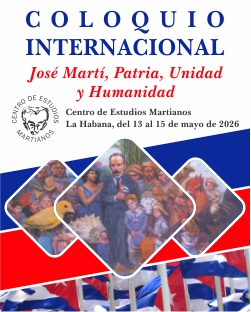Subjetividad y realidad, concordando en un mismo texto, identifican en cierta medida la cronística martiana. José Martí fue testigo de grandes cambios socio-culturales y políticos dentro de la modernidad latinoamericana. El desarrollo continuo, el progreso y la modernización industrial trajeron mejoras y adelantos significativos con los que Martí, obviamente, simpatizaba. No obstante, estas transformaciones también provocaron incertidumbres y vacilaciones en el ámbito artístico y literario. Función del escritor, objetivos a seguir, formas que adoptar, fueron puntos de partida para profundas y variadas reflexiones acerca del tema. El prólogo a “El poema del Niágara” constituye una excelente disertación y, entre otras cosas, logra sintetizar no solo el papel del artista, sino el de todos: “Toca a cada hombre reconstruir la vida: a poco que mire en sí, la reconstruye”. Hombre como autor y creador, pero sobre todo, hombre como integrante de la realidad y, por tanto, cada quien, sin superioridad en un rol necesario.
Sobre esta línea se basa Martí para sus creaciones literarias, y especialmente, para las crónicas. Como periodista al fin, pretende informar acerca de temas de la realidad, pero también aprovecha para emitir un criterio personal o hacer una reflexión más profunda del tema en cuestión. “Se trata de un planteamiento metafórico cuya faz real constituye una meditación espectacular en cuya superficie el moralista desarrolla una interpretación cultural cuya intencionalidad es guiar e inspirar a los ciudadanos de los países americanos en la labor de construir su cultura nacional”. De esta manera, Martí como cronista informa sobre los hechos ocurridos y, a su vez, rebasa los límites de la objetividad al plantear la posibilidad de un futuro mejor. Para lo cual, usa determinados recursos que apoyan su cometido: descripción detallada, narración explícita, afirmaciones inexistentes, velocidad comunicativa, naturaleza como esencia de todas las cosas, reflexiones profundas; con todo lo cual crea un universo a dos aguas entre lo racional y lo espiritual, entre lo objetivo y lo imaginario que, sin dudas, guía y orienta hacia un destino vigoroso.
“El terremoto de Charleston”, como cualquiera de sus crónicas, constituye una verdadera representación del modernismo hispanoamericano y de la ideología del propio Martí. A través de oposiciones, el autor logra describir y narrar el suceso, y también crear un fuerte impacto en el lector. Oposiciones no solo dentro de la secuencia oracional: “Ruina es hoy lo que ayer era flor”, “los blancos vencidos y los negros bien hallados”, sino también en la composición textual. Por ejemplo, oposiciones espaciales este-otro: “el resto de la ciudad es de residencias bellas, no fabricadas hombro a hombro como estas casas impúdicas y esclavas de las ciudades frías del Norte”. El deíctico –estas– le da nota al lector de la distancia espacial que existe entre Martí y Charleston. Expone cuadros de la vida de una cultura mientras evoca cuadros de otra, lo cual refuerza aún más su capacidad para describir un panorama que le es vedado en ese momento. “Decirlo es verlo”, así expresa cuando comienza a narrar el terremoto, y es lo que identifica, de cierta manera, su estilo literario. Martí lo dice, y es como si lo viéramos nosotros también: representa cada detalle con la palabra precisa.
Oposiciones también del tipo pasado-presente. La crónica comienza con una descripción de la ciudad antes del terremoto, donde se recrea un paisaje idílico, pacífico, rozando lo ficcional: “Los blancos vencidos y los negros bien hallados viven allí después de la guerra en lánguida concordia: allí no se caen las hojas de los árboles; allí se mira al mar desde los colgadizos vestidos de enredaderas”. Y seguidamente, pasa a describir las consecuencias del terremoto a su paso por la ciudad: “Los cincuenta mil habitantes de Charleston, sorprendidos en las primeras horas de la noche por el temblor de tierra que sacudió como nidos de paja sus hogares, viven aún en las calles y en las plazas, en carros, bajo tiendas, bajo casuchas cubiertas con sus propias ropas”. De este modo, las comparaciones permiten crear mayor efecto sobre el que lee, contemplar la belleza del lugar en contraste con otros, así como la magnitud de la catástrofe que ha sufrido la ciudad.
Entonces, a través de la exposición de contrarios junto con su imaginario poético, el autor va conformando una situación, un paisaje. Pero el hecho de otorgarle a estos espacios características inciertas –“Nunca allí se había estremecido la tierra”, afirmación desmentida por las notas al pie de página–, es precisamente por su papel de constructor y guía. Se aprovecha del hecho y lo hace suyo, lo adapta para su cometido, lo enfoca en dependencia de sus objetivos y del mensaje que quiera reflejar. En este caso, terremoto como un ajuste de cuentas, como necesario, hombre como un pequeño punto frente a la inmensidad y sabiduría de la naturaleza: “Estas desdichas que arrancan de las entrañas de la tierra, hay que verlas desde lo alto de los cielos. De allí los terremotos con todo su espantable arreo de dolores humanos, no son más que el ajuste del suelo visible sobre sus entrañas encogidas, indispensable para el equilibrio de la creación: ¡con toda la majestad de sus pesares, con todo el empuje de olas de su juicio, con todo ese universo de alas que le golpea de adentro el cráneo, no es el hombre más que una de esas burbujas resplandecientes que danzan a tumbos ciegos en un rayo de sol!: ¡pobre guerrero del aire, recamado de oro, siempre lanzado a tierra por un enemigo que no ve, siempre levantándose aturdido del golpe pronto a la nueva pelea, sin que sus manos le basten nunca a apartar los torrentes de la propia sangre que le cubren los ojos!”.
El terremoto es, pues, un símbolo de escarmiento, una oportunidad para renacer, regenerarse, redimirse: “Un indio cherokee que venía de poner mano brutal sobre su pobre mujer, cayó de hinojos al sentir que el suelo se movía bajo sus plantas, y empeñaba su palabra al Señor de no volverla a castigar jamás”. En definitiva, el cronista se basa en los hechos que ocurren, en la vida citadina, en cualquier elemento de su alrededor, para adaptarlo al mensaje que quiere dar a los demás pueblos latinoamericanos. Para ello, propone una vuelta a la naturaleza: “Los árboles son las casas en todos los pueblos medrosos de las cercanías […] Los bosques aquella noche se llenaron de la gente poblana, que huía de los techos sacudidos, y se amparaba de los árboles, juntándose en lo oscuro de la selva para cantar en coro arrodillada las alabanzas de Dios e impetrar su misericordia”. Significa una vuelta a los inicios, vislumbra la necesidad de volver a la esencia para, a partir de ahí, crear en favor de la sociedad y de todos por igual. Incluso, a la par que recrea la catástrofe, el sufrimiento y la muerte, irradia la alegría y la esperanza de un nuevo renacer: “Sesenta han muerto, unos aplastados por las paredes que caían, otros de espanto. Y en la misma hora tremenda, muchos niños vinieron a la vida”.
Pero Martí va mucho más allá, no solo concibe a la naturaleza como protectora y regeneradora, sino también como unificadora: “los negros y sus antiguos señores han dormido bajo la misma lona, y comido del mismo pan de lástima, frente a las ruinas de sus casas, a las paredes caídas, a las rejas lanzadas de su base de piedra, a las columnas rotas!” En este momento señala cómo la naturaleza los ha puesto a todos en un mismo nivel. Así, visto desde una perspectiva distinta en la que los une a todos, critica la diferencia de clases y ha puesto a contraluz, la necesidad de un siniestro para sacar lo mejor de la bondad humana.
“Trae cada raza al mundo su mandato, y hay que dejar la vía libre a cada raza, si no se ha de estorbar la armonía del universo, para que emplee su fuerza y cumpla su obra, en todo el decoro y fruto de su natural independencia”. En concordia con lo dicho al inicio –el hombre como integrante y autor– enfatiza la igualdad, la identidad, y la necesidad de ser. Ninguna raza, ninguna sociedad es más que otra, todas tienen un rol en la modernidad. “Miserable parodia de esa soberana constitución son esas criaturas deformadas en quienes látigo y miedo solo les dejaron acaso vivas para trasmitir a sus descendientes, engendrados en las noches tétricas y atormentadas de la servidumbre, las emociones bestiales del instinto, y el reflejo débil de su naturaleza arrebatada y libre. Pero ni la esclavitud que apagaría al mismo Sol, puede apagar completamente el espíritu de una raza”. De esta manera, el autor articula una dialéctica del poderoso y del subalterno, en la que este último constituye un actor social constructor de la modernidad.
Finalmente, y como ya se ha dicho, Martí es creador de ambientes que rebasan la objetividad. Es impresionante el espacio que le dedica el autor a las reacciones de la población afrocubana frente al terremoto. Muchas de ellas con alto carácter espiritual como las plegarias que entonan:
¡Oh, dile a Noé, que haga pronto el arca, que haga pronto el arca, que haga pronto el arca! Las plegarias de los viejos no son de frase ligada, sino de esa frase corta de las emociones genuinas y las razas sencillas.
Tiene las contorsiones, la monotonía, la fuerza, la fatiga de sus bailes. El grupo que le oye inventa un ritmo al fin de frase que le parece musical y se acomoda al estado de las almas: y sin previo acuerdo todos se juntan en el mismo caso: esta verdad da singular influjo, y encanto positivo a estos rezos grotescos, esmaltados a veces de pura poesía: ¡Oh, mi Señor, no toques, oh, mi Señor, ¡no toques otra vez a mi ciudad!
Los pájaros tienen sus nidos: ¡Señor, déjanos nuestros nidos! Y todo el grupo, con los rostros en tierra, repite con una agonía que se posesiona del alma: —¡Déjanos nuestros nidos!
Martí es capaz de crear una escena que recuerda los textos bíblicos, especialmente, la del diluvio universal. Incluso, cuando revela el plazo de los siete días de la creación divina: “Ya, después de siete días de miedo y oraciones, empieza la gente a habitar sus casas”.
“El terremoto de Charleston”, puede decirse entonces, que constituye una gran metáfora de lo que fue el diluvio y el nuevo renacer. “¡Así sencillamente tragando hombres y arrebatando sus casas como arrebata hojas el viento, cumplió su ley de formación el suelo, con la majestad que conviene a los actos de creación y dolor de la naturaleza!”. Pero al pasar el tiempo necesario, la vida vuelve a surgir “y ríen todavía en la plaza pública, a los dos lados de su madre alegre, los dos gemelos que en la hora misma de la desolación nacieron bajo una tienda azul”.
Martí, fue sin dudas, un observador apasionado, capaz de percibir cada suceso de la realidad y transformarlo en favor de una causa justa, noble y humana. Sus crónicas dejan una huella viva de sus habilidades narrativas para recrear la realidad múltiple y cambiante que le rodea.
Bibliografía
Martí, José: “Terremoto de Charleston”, en José Martí, Obras Completas, La Habana, 1991, t. 11, pp. 63-76.
__________: “El poema del Niágara [Prólogo a El poema del Niágara]”, Nueva York, 1882, OCEC, t. 8, pp. 144-160.
Núñez Rodríguez, Mauricio: José Martí, narrar desde el periodismo, Editorial José Martí, Colección Patria, 2014.
Rodríguez López, Pedro Pablo (compilación y prólogo): El periodismo como misión, Editorial Pablo de la Torriente Brau, 2002.