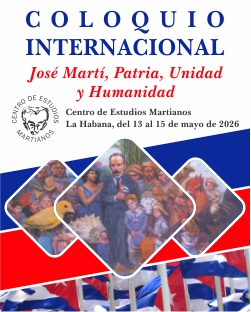La República Española ante la Revolución Cubana (15 de febrero de 1873) y Manifiesto de Montecristi (25 de marzo de 1895), dos textos de la valiosa obra que nos legó el Apóstol, permiten apreciar –en un lapso de veintidós años– la evolución y la madurez política y revolucionaria de su pensamiento.
Tras su primera deportación, durante su estancia en Madrid como estudiante de Derecho, con apenas 20 años, escribió La República Española… Había sido testigo de la proclamación de la Primera República española,[1] el 11 de febrero de 1873. Ese día, desde el balcón del cuarto donde residía, colocó una bandera cubana como expresión de sus ideales independentistas.[2]
El folleto constituye un alegato en favor de la independencia de Cuba, como consecuencia lógica de la forma de gobierno republicano en España. Manifiesta el derecho de los cubanos a levantarse en armas y luchar por la libertad de la Patria, a proclamar también su Revolución, al tiempo que expone la postura de la naciente República con respecto a la mayor de las Antillas. Ahora bien, ¿por qué la República española ante la revolución cubana?
Llama la atención ver cómo alude a la gesta independentista cubana, iniciada cuatro años y cuatro meses atrás, no como simple contienda, sino concediéndole mayor connotación, defendiendo el derecho de los cubanos a hacer su revolución. Martí acepta el triunfo republicano, sin embargo, avizoraba la postura contradictoria de sus promulgadores y así lo manifiesta en el siguiente fragmento:
Hombre de buena voluntad, saludo a la República que triunfa, la saludo hoy como la maldeciré mañana cuando una República ahogue a otra República, cuando un pueblo libre al fin comprima las libertades de otro pueblo.[3]
Martí creía que el deber de la España republicana era reconocer también la independencia y la soberanía de otros pueblos que aspiraban a convertirse en naciones libres, romper de una vez con la arcaica relación colonia-metrópoli. Planteaba que la República prometía una mejor vida para los españoles residentes en la Península Ibérica, pero a la vez miles de españoles estaban involucrados en una contienda cruel e inhumana:
[…] La República española abre eras de felicidad para su patria: cuide de limpiar su frente de todas las manchas, que la nublan –que no se va tranquilo ni seguro por sendas de remordimientos y opresiones, por sendas que entorpezcan la violación más sencilla, la compresión más pequeña del deseo popular.[4]
Comentaba que la República española había sido el resultado de la voluntad del pueblo, y que sería muy injusto no respetar la voluntad del pueblo cubano y su derecho a una patria honrada y establecer también su República. El único camino era la insurrección armada.
Apuntaba las consecuencias de la beligerancia para los cubanos, la pérdida de vidas humanas y la destrucción, pero aun así era preferible vivir en la pobreza que construir una riqueza basada en la explotación de la mano de obra que debía ser tratada como no como esclavos sino como seres humanos. También aludía a que España no le convenía separarse de Cuba, que le garantizaba materia prima y otros ingresos. Martí proponía un análisis comparativo entre la contienda en Cuba y los acontecimientos desarrollados en España, antes de ser proclamada República, cuando afirmaba que:
[…] No ceden los insurrectos. Como la Península quemó a Sagunto, Cuba quemó a Bayamo; la lucha que Cuba quiso humanizar, sigue tremenda por la voluntad de España, que rechazó la humanización, cuatro años ha que sin demanda de tregua, sin señal de ceder en su empeño, piden, y la piden muriendo, como los republicanos españoles han pedido su libertad tantas veces, su independencia de la opresión, su libertad del honor. ¿Cómo ha de haber republicano honrado que se atreva a negar para un pueblo derecho que él usó para sí?[5]
Este joven que lleva sobre sí el peso y dolor de la opresión que padece su patria, expone con absoluta claridad la hipócrita postura de España, al reflejar que:
Mi patria escribe con sangre su resolución irrevocable. –Sobre los cadáveres de sus hijos se alza a decir que desea firmemente su independencia. Y luchan, y mueren. Y mueren tanto los hijos de la Península como los hijos de mi patria. ¿No espantará a la República española saber que los españoles mueren por combatir a otros españoles?[6]
Defiende la idea de que Cuba tiene el derecho de proclamar su independencia, al igual que España lo hizo con la República. Se pregunta cómo es posible que los republicanos afirmaran que acatarían la voluntad de su pueblo y que, por otro lado, no respetaran los deseos de otro pueblo, es decir, el derecho de Cuba de decidir su propio destino: si quería seguir siendo colonia de España o ser libre e independiente, destino elegido desde que se emancipó en octubre de 1868.
Rechaza la propuesta “bondadosa” del gobierno republicano de convertir a Cuba en una provincia de España, debido a que no se pueden olvidar las atrocidades del colonialismo español ni ignorar tanta sangre derramada por conquistar la libertad, cuando este sufrimiento podía haberse evitado. Reafirma la voluntad de los cubanos de continuar la lucha, de no someterse a los designios de la República, al comentar que:
[…] La República sabe que para conservar a Cuba, nuevos cadáveres se han de amontonar, sangre abundantísima se ha de verter; –sabe que para subyugar, someter, violentar la voluntad de aquel pueblo, han de morir sus mismos hijos.[7]
Nuestro Apóstol ofrece además su definición de patria, para refutar esa supuesta integridad de la patria española que se vería afectada con la independencia de Cuba. Esta idea significaba mantener a Cuba sumida bajo el poder colonial, como parte integrante de España. Por eso patria era, más que territorio, un concepto mayor, emancipatorio, permeado de identidad, de costumbres, de tradiciones, de historia. De ahí que, para Martí:
Y no constituye la tierra eso que llaman integridad de la patria. Patria es algo más que opresión, algo más que pedazos de terreno sin libertad y sin vida, algo más que derecho de posesión a la fuerza. Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas.[8]
Entre Cuba y España no existían intereses comunes, mucho menos con una guerra de por medio y otras cuestiones que acrecentaban esas diferencias. Subrayaba que: “Los pueblos no se unen sino con lazos de fraternidad y de amor”.[9]
España no podía pretender que ahora Cuba quisiera estar unida a ella. En caso de que esto ocurriese, sería bajo la imposición que él llamaba “ejercer sobre ella un derecho de conquista”.[10] Violar la voluntad de un pueblo que luchaba por su independencia. Denuncia las infamias que se cometen en la colonia por las autoridades coloniales, horrores que sufrió en carne propia y del que nacieron “entre espinas flores”.[11]
No importaba ya el deseo de España hacia Cuba, concesiones de derecho, reconocimiento como provincia, concesión alguna de autonomía; España ya había perdido a Cuba, ya Cuba se concebía así misma independiente, ya el pueblo cubano había iniciado el ideario independentista, y la idea de ser legítimamente una República.
Tiempo más tarde, nos encontramos a un Martí (de 42 años), con una vasta obra literaria, experiencias buenas y malas y una ardua y meritoria labor política y organizativa en la preparación de la Guerra del 95 o la Guerra Necesaria. Sus esfuerzos estuvieron encaminados a corregir los errores cometidos en la Guerra de los Diez Años y la Guerra Chiquita, para ello era fundamental lograr la unidad de los cubanos, dejar a un lado el racismo, el caudillismo, el regionalismo, las tendencias autonomistas y anexionistas, y unir a las distintas generaciones, reincorporar a los generales –Máximo Gómez, Antonio Maceo– que habían participado en las gestas anteriores, convencer a los cubanos de que la guerra era la única vía para una verdadera independencia y alertarlos del peligro que representaba Estados Unidos para el futuro de Cuba y de América Latina.
Para lograr estos objetivos, Martí hizo una encomiable labor propagandística como orador, fortaleció los clubes revolucionarios y creó clubes nuevos, viajó por toda América, escribió artículos, pronunció discursos, fundó el Partido Revolucionario Cubano en los Estados Unidos (10 de abril de 1892), para recaudar fondos, alcanzar la unidad y garantizar el equilibrio entre poderes civil y militar. Fue el primer partido que fundado en el mundo con la finalidad de organizar una guerra y una revolución anticolonial.
El 24 de febrero de 1895 se produjo el reinicio de la contienda, a pesar del fracaso del Plan La Fernandina y las afectaciones que ello trajo consigo, se demostró la firme determinación de José Martí de continuar la lucha con los recursos que le quedaban. El Delegado logra viajar de Nueva York a República Dominicana donde lo esperaba el Generalísimo Máximo Gómez.
En Montecristi José Martí redactó el documento histórico titulado El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, más conocido como Manifiesto de Montecristi, que llevó su firma como Delegado del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y la de Máximo Gómez, en su condición de General en Jefe. Un mensaje de unidad de la máxima dirección que pasaría a convertirse en el programa político de la Guerra del 95.
El texto refleja el sentir de Martí, de Gómez y de miles de cubanos, que soñaban con ver a una Cuba libre del yugo español y construir, luego de la victoria, una democracia con todos los elementos de la sociedad cubana. El manifiesto afirmaba que el proceso revolucionario era uno solo y ratificaba el papel del Partido como motor impulsor de la contienda y aglutinador de los cubanos:
La revolución de independencia, iniciada en Yara después de [s] preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo período de guerra, en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el extranjero y en la Isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país, para bien de América y del mundo […][12]
Entre los aspectos declarados, están las razones por las cuales los cubanos reiniciaban la guerra de independencia y lo que significaba para él:
La guerra no es, en el concepto sereno de los que aún hoy la representan, y de la revolución pública y responsable que los eligió el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado [para lanzarse a la ligera, viva aún la herida de] en la guerra anterior [,] para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo [enca] terminable por la victoria o el sepulcro […][13]
[…] el producto disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar otra vez los peligros que conocen, y de la congregación cordial de los cubanos de más diverso origen, convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren mejor que en el abyecto abatimiento las virtudes necesarias para mantenerla.[14]
Aquí Martí comentaba que los cubanos conocían los peligros que estaban enfrentando; pero aun así estaban convencidos de que ese era el camino a seguir para lograr la independencia tan ansiada. Expone además que la guerra no es contra el español, sino contra lo que representaba el régimen colonial, por ello esclarece que predominará el respeto hacia el español neutral y honrado, en la guerra y después de ella, y rechaza toda revelación de odio y venganza.
El Partido Revolucionario Cubano había trazado una definida política para atraer o neutralizar a los peninsulares, demostrándoles el beneficio de una guerra breve y humana, tras la cual se constituiría una República que acogería en su seno a los españoles residentes en la Isla, los cuales gozarían de los mismas derechos y privilegios que los cubanos que lucharon por alcanzar la independencia.
Martí tenía la certeza y la plena confianza de que esta vez se obtendría la victoria, debido a la unidad lograda, a la mayor preparación política e ideológica del pueblo cubano, lo cual se ve reflejado en el siguiente fragmento:
Entre Cuba en la guerra con la plena seguridad, inaceptable solo a los cubanos sedentarios y parciales, de la competencia de sus hijos para obtener el triunfo, por la energía de la revolución pensadora y magnánima, y de la capacidad de los cubanos, cultivada en diez años primeros de fusión sublime […][15]
Señalaba el Apóstol que Cuba se lanzaba de nuevo a la guerra con un pueblo culto y democrático, que no sucedería lo mismo que en las repúblicas hispanoamericanas, que después de lograda la independencia, continuaron las pugnas y las costumbres de la Metrópoli. Rechazaba contundentemente la divisionista campaña de racismo de los autonomistas, quienes promovían el temor a la raza negra, basada en el miedo a la revolución, al enunciar:
De otro temor quisiera acaso valerse hoy, [en Cuba] so pretexto de [alta] prudencia, la cobardía: el temor insensato; y jamás en Cuba justificado, a la raza negra. La revolución, con su carga de mártires, y de guerreros subordinados y generosos, desmiente indignada, como desmiente la larga prueba de la emigración y de la tregua en [Cuba] la isla, la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levantar, [en Cuba] por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la [consecuencias desordenadas de la] revolución.[16]
Explica que, una vez finalizada la contienda, Cuba estaría inmersa en profundas transformaciones socioeconómicas y alertaba sobre los apetitos expansionistas de los Estados Unidos sobre el continente americano, que ponía en peligro el balance de las fuerzas económicas, políticas y militares que acarrearía, de no impedirse a tiempo, el dominio del Norte sobre Nuestra América, con riesgo para la vida independiente de cada uno de sus países y para la conservación de sus identidades nacionales. Sin dudas, estos dos textos exponen claramente el carácter y la madurez política del Maestro, su convicción patriótica, el sentido de justicia y su pensamiento independentista, emancipador y anticolonialista.
[1] La Primera República Española fue proclamada el 11 de febrero de 1873, al abdicar el rey Amadeo I de Saboya, debido a su mala gestión. Fue un período de inestabilidad política y social, con cuatro presidentes en un lapso de once meses. Un golpe de Estado encabezado por el general Pavía, el 3 de enero de 1874, supuso el fin del primer intento de régimen republicano en España.
[2] Ver Cronología de José Martí…, de Ibrahim Hidalgo.
[3] “La República española ante la revolución cubana”, en Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. 1, p. 89.
[4] Ídem.
[5] Ibídem, p. 91.
[6] Ídem.
[7] Ibídem, p. 93.
[8] Ídem.
[9] Ibídem, p. 94.
[10] Ídem.
[11] Obras Completas. Edición crítica, t. 15, p. 191.
[12] Manifiesto de Montecristi. El Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Obras Completas, ob. cit., t. 4, p. 93.
[13] Ídem.
[14] Ibídem, p. 94.
[15] Ídem.
[16]Ibídem, p. 96.