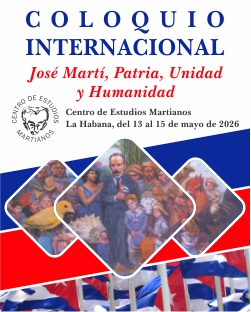Los textos martianos sobre Europa constan entre los menos conocidos por el público general y, al mismo tiempo, resultan también los menos estudiados por la academia. A excepción de investigadores como Cintio Vitier y Fina García Marruz, en Cuba, y Paul Estrade, en Francia, la temática europea en la obra del Apóstol no ha sido abordada en profundidad, en parte por ser considerada un esfuerzo meramente informativo, sin la profundidad de otros trabajos como las Escenas Norteamericanas.
Los textos martianos sobre Europa constan entre los menos conocidos por el público general y, al mismo tiempo, resultan también los menos estudiados por la academia. A excepción de investigadores como Cintio Vitier y Fina García Marruz, en Cuba, y Paul Estrade, en Francia, la temática europea en la obra del Apóstol no ha sido abordada en profundidad, en parte por ser considerada un esfuerzo meramente informativo, sin la profundidad de otros trabajos como las Escenas Norteamericanas.
Con todo, algunos países europeos cuya afinidad con nuestra cultura es más fácil de constatar y que resultaban de interés para Martí, como Francia, Italia y el caso más claro aún que presenta España, han sido objeto de análisis. Otros sin embargo, no han sido motivo de investigaciones profundas y la aproximación a ellos ha sido fragmentada. Tal es el caso de Rusia, país con un acervo cultural enorme y que resulta a primera vista ajeno para el lector latinoamericano.
Sin embargo, el interés del Apóstol excedía la mera curiosidad superficial para ahondar en aspectos relacionados con la historia, el Arte y la vida política del país de los zares. Las fuentes de ese conocimiento parecen ser los textos sobre cultura e historia rusas que por el siglo xix se escribían en francés, o se traducían del ruso a este idioma, lecturas de las cuales dan fe las anotaciones en los Cuadernos de Apuntes 3, 6, 8, 13, 18 y 21.[1] Ante los ojos del lector se muestran nombres de personalidades rusas de distintos ámbitos como artistas, científicos, políticos e intelectuales de diversa orientación, así como reflexiones en torno a los debates entre occidentalistas y eslavófilos, y el paneslavismo, íntimamente ligado a la segunda de estas corrientes y sobre la cual mantuvo un gran interés.
También destacan sus apuntes sobre aspectos de la vida cotidiana, una suerte de glosario de términos rusos como mujik, vodka, isba, archimandrita, boyardo y kvas, necesarios para comprender la cultura rusa, o anotaciones acerca de la forma de tomar el té de la aristocracia rusa, las formas de contraer matrimonio, la comida más común de los campesinos rusos y notas rápidas sobre la obra de Alejandro II, sus intentos de reformas liberales y sus posiciones frente a la servidumbre. Igualmente, Martí se interesó por la composición social del país, su producción intelectual y literaria, de la cual demostraba un conocimiento superior al usual en América Latina o incluso en la América anglosajona de aquellos años y el movimiento decembrista.
Dentro de la temática rusa en los escritos martianos destacan dos trabajos en particular, uno escrito originalmente en inglés para ser publicado en The Hour acerca del inmortal Alexander Pushkin, con motivo de la inauguración de un monumento al poeta ruso en junio de 1880, y el otro, un tanto posterior, vio la luz en La Nación, de Buenos Aires y se enfocó en la exposición de cuadros del pintor ruso Vasili Vasilievich Vereschaguin realizada en Nueva York en 1888.
En el caso de Pushkin. Un monumento al hombre que abrió el camino hacia la libertad rusa, llaman la atención los elementos antes mencionados que hacen pensar en un conocimiento previo, no superficial, del asunto sobre el cual trataba y del clima que imperaba en los círculos intelectuales rusos de la época. Es muy probable que la dicotomía de eslavófilos y occidentalistas, resonara para Martí con ecos de debates similares que se daban en Latinoamérica y que en cierto modo aún se dan hoy en día, acerca de la necesidad de modernizar las naciones al sur del Bravo, donde uno de los lados insiste en la apropiación de las formas extranjeras, sin apenas sentido crítico, en detrimento de los elementos autóctonos. En Latinoamérica Sarmiento, en Rusia Bielinski. Así mismo, al escribir sobre el poeta y sus circunstancias, Martí aborda el papel del intelectual en la sociedad y su relación con las estructuras de poder.
De acuerdo con Luis Álvarez (en su libro La cultura rusa en José Martí), el cubano si bien no estaba totalmente informado de la manera en que funcionaba la relación entre los intelectuales y la autocracia zarista, sí intuía de forma bastante acertada que esta era una relación similar a la que se daba en la América Hispana en el contexto planteado por el fenómeno del caudillismo. “El talento, como una linda mujer, es solicitado, halagado y acariciado. Se le aplasta cuando se rebela: se le adora cuando se somete”.[2] Ya en otra nota de sus Cuadernos de Apuntes, Martí establecía paralelismos entre la realidad rusa y el contexto latinoamericano al comparar a las mujeres rusas con la Amalia de Mármol: “porque, seres humanos los de acá y los de allá, viven bajo la misma tiranía: Rusia, Rosas”.[3] Sin embargo, más allá de los reproches del Maestro al gran poeta ruso por su degradante amistad con el trono en los años finales de su vida, su ensayo sobre Pushkin rebosa de admiración por este y por los escritores rusos en general. “Las nacionalidades pasaron ante sus ojos como nubes en el cielo. Era un hombre de todos los tiempos y todos los países –un hombre intrínseco, el universo en un solo pecho”.[4]
En lo referente a la exposición de pinturas de Vasili Vereschaguin, la figura del pintor fue objeto de un estudio serio por parte del cubano, previo a la escritura y la publicación de la crónica. Además, hay indicios de que Martí conocía la obra del artista eslavo desde antes de la realización de la exposición en Nueva York (10 de noviembre de 1888), en la cual estuvo presente el artista y la que se inauguró después en Chicago el 1 de febrero de 1889.
Ya en escritos realizados para de The Hour, anteriores a la muestra antes mencionada, hacía referencia al trabajo del ruso Vereschaguin cuando, al referirse a la obra de Doré en un artículo sobre los acuarelistas franceses, decía: “A causa de su fuerza de color y sus espléndidos contrastes, pudiera ser tomado por una obra de ese ruso tan admirado, Vereschaguin”[5] y luego retomaría evo la figura del pintor viajero en la “Sección Constante” para La Opinión Nacional de Caracas en 1882. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, Martí a modo de avance y con el fin de motivar a los lectores de La Nación, reveló información breve acerca del suceso que se avecinaba en una crónica fechada el 6 de octubre de 1888, en la que además fue presentando al artista como una persona de profundos contrastes: “Ahora, antes de las nieves, y del dejarse resbalar por el tobogán, y de los trineos de cencerro y penacho, será la exposición de Vereschaguin, el ruso que hace odiar la guerra por lo real de sus pinturas, y amar la nieve, por lo potente de su luz […]”[6].
De acuerdo con la doctora Marlene Vázquez Pérez en su libro De surtidor y forja: La escritura de José Martí como proceso cultural, estas referencias de la prensa periódica, unido a las coincidencias de puntos de vista entre el cubano y el ruso, dieron lugar a la presentación que del artista hizo Martí en La exhibición de pinturas del ruso Vereschaguin.[7]
Sin embargo el Apóstol, llevado por sus propias circunstancias de emigrante en posición subalterna, procedente de un país aún bajo dominio colonial extranjero, apreció la obra del eslavo de un modo por momentos distinto al de la crítica de arte norteamericana, a ratos coincidente con ella y, en muchos otros, de acuerdo con las intenciones éticas detrás de las pinturas aunque considerara, a su juicio, que el ruso no había alcanzado a conmover todo lo necesario o posible a sus espectadores al no lograr el equilibrio necesario entre su discurso antibélico y en contra de otras formas de opresión, y el medio creativo para expresar su mensaje:
Ni es de arte, ni mueve al horror solicitado, por faltarle, en fuerza de realidad, el grado intenso que constituye, en lo bello como en lo feo, lo artístico, otro lienzo donde la muchedumbre, como en ruedo blanco con costra de colores, se agolpa en plena nevada que salpica de copos caftanes y pellizas, a ver, colgando de la horca, dos sentenciados, como dos gusanos.[8]
No obstante ese pasaje alusivo al cuadro La horca en Rusia y otros similares referidos a otras pinturas dentro de la temática de las ejecuciones, y la muerte de seres humanos por la mano de sus semejantes, son más las coincidencias entre los modos de pensar de Martí y Vereschaguin acerca de los hechos representados en las láminas. Las opiniones del eslavo sobre la guerra, cuyos rigores había experimentado, y que sus obras transmitían al presentar sus rostros menos heroicos y bellos, eran plenamente compartidas por el cubano. Al escribir sobre las escenas de la guerra ruso-turca, utiliza las propias palabras del artista ruso unido a su experiencia personal como asistente a la muestra:
O después del combate, pintará, con sangre acabada de derramar, los heridos de bruces, encuclillados, enroscados, moribundos. El centinela, de capote gris, tiene la cara deshecha. Un general, con la cabeza baja, como quien va a recibir la hostia de la muerte, está, casaca al hombro, a los pies del que acaba de expirar, con el rostro como barro. Otro muerto también, encogidas las piernas, y los brazos abiertos, se ríe, con la cara verde. Este alza con cuidado, como a un amigo, la pierna en tablillas. Ese se sujeta el brazo que le pende. Aquel aprieta los labios, al tratar en vano de levantarse entre mochilas, cantinas y fusiles rotos. Entre los muertos y heridos otros fuman.[9]
Ambos, Martí y Vereschaguin insisten en este aspecto desagradable, cruel y difícilmente heroico de los hechos de armas, sobre todo en aquellos motivados por mezquinas ambiciones territoriales, como medio de hacer llegar a lectores y espectadores el mensaje antibelicista. Y el Apóstol va un poco más allá en su esfuerzo por subrayar el carácter egoísta de esa guerra al referirse del modo en que lo hace, a los cuadros en los que aparece el zar Alejandro II: “Si pinta una batalla, la velará en humo espeso ¡acaso para decir que es toda humo! como cuando su zar, desde la colina en que lo rodean, sentado en la silla de campaña, sus generales de banda lila al cinto, ve a lo lejos, por la humareda que les va detrás, que huye Rusia del turco, que Alá les va cortando las colas a los potros cosacos”.[10]
Más allá de las diferencias mencionadas, la identificación de Martí con el pintor ruso es notable. Cada uno de ellos, salvando las particularidades culturales, ideológicas y las derivadas de sus propias historias personales, hizo dentro de sus esferas de creación lo que consideraron que actuaba en favor de los oprimidos. Uno de los indicios más claros de la importancia que tenía para el Maestro la crónica sobre Vasili Vasilievich Vereschaguin y su obra, fue el hecho de que volviera a ella en otras ocasiones. Al redactar la carta a Gonzalo de Quesada y Aróstegui, que luego fue considerada como su testamento literario, recomendó la inclusión de estas páginas en los libros que su amigo debería componer con sus papeles en caso de que algo le ocurriese, concretamente en el tomo VI dedicado a “Letras, educación y pintura”.[11]
[1] Véase Luis Álvarez Álvarez, La cultura rusa en José Martí, Editorial Ácana, Camagüey, 2010, p. 13.
[2] José Martí, Obras Completas Edición Crítica (OCEC), Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2003, t. 7, p. 249.
[3] José Martí, Obras Completas, t. 22, p. 65.
[4] José Martí, OCEC, t. 7, p. 250.
[5] Marlene Vázquez Pérez, De surtidor y forja: La escritura de José Martí como proceso cultural, Centro de Estudios Martianos, 2021, p. 231.
[6] José Martí, Obras Completas, t. 12, p. 62.
[7] Marlene Vázquez Pérez, ob. cit., p. 232.
[8] José Martí, OCEC, t. 31, p. 54.
[9] José Martí, OCEC, t. 31, p. 50.
[10] Para una mejor comprensión de este particular véase Marlene Vázquez Pérez, ob. cit., p. 248.
[11] José Martí, OC, t. 1, p. 26.