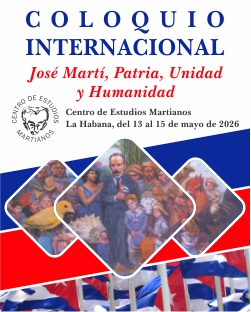El periódico Patria, fundado por José Martí en 1892, fue un medio emblemático en el contexto de la lucha por la independencia de Cuba. Su importancia radica no solo en su valor informativo, sino también en su función crítica y reflexiva respecto a los acontecimientos de su tiempo.
Su publicación, se considera un pilar del pensamiento y la cultura cubana, pues Martí utilizó el periodismo como herramienta para transformar la realidad social y política de su tiempo. En este sentido, sus escritos no se limitan a ser meramente informativos; se convierten en una declaración de principios en la que la historia se presenta como un campo de batalla ideológico. A través de sus críticas, Martí descifró las lecciones del pasado para orientar las acciones del presente. En cada artículo, su pluma incisiva se adentra en los acontecimientos históricos, desnudando las verdades ocultas y cuestionando las narrativas oficiales.
Patria surge en un contexto de alta carga ideológica y política. La Cuba de finales del siglo xix se encontraba marcada por la opresión colonial española y el deseo de liberación. Martí, como líder del movimiento independentista y pensador comprometido, utiliza el periódico como plataforma para difundir ideas revolucionarias y fomentar la conciencia nacional.
A mediados del siglo xix, los Estados Unidos estaban en medio de una expansión territorial y una creciente influencia económica. La Guerra Civil había dejado huellas profundas en la sociedad estadounidense y, al mismo tiempo, surgían movimientos de expansión imperialista. Martí, desde su estancia en Nueva York, observó con atención estos fenómenos y formuló una crítica a partir de sus experiencias personales y de su profundo conocimiento de la historia y la cultura del continente americano. No se obvia en el contexto histórico, la doctrina del panamericanismo expresada por James Blaine, con el objetivo del control comercial y diplomático expuesto en la primera Conferencia Internacional Americana (1889-1891).
En este contexto, denuncia no solo el expansionismo norteamericano, sino que previno una búsqueda de la identidad latinoamericana frente a la potencia que parecía querer dominarla. El ensayo “Sobre la verdad de Estados Unidos”, publicado por José Martí el 23 de marzo de 1894, se erige como un poderoso manifiesto que no solo critica la política estadounidense de la época, sino que también reflexiona sobre la identidad y los valores latinoamericanos. En el contexto de una creciente influencia de Estados Unidos en América Latina, Martí utiliza su pluma para desentrañar las contradicciones inherentes a la nación norteamericana y cuestionar los ideales de libertad y democracia que esta proclamaba.
El contraste entre la proclamación de libertad e igualdad por parte de Estados Unidos y la realidad de su política interna y externa, resulta paradigmático. Martí analiza cómo la esclavitud, la discriminación racial y las desigualdades socioeconómicas conviven con la imagen idealizada de una nación democrática. Esta disonancia entre la retórica y la práctica fue una de las razones fundamentales que lo llevaron a cuestionar la autenticidad de los principios estadounidenses:
[…] supina ignorancia, y de ligereza infantil y punible, hablar de los Estados Unidos, y de las conquistas reales o aparentes de una comarca suya o grupo de ellas, como de una nación total e igual, de libertad unánime y de conquistas definitivas: semejantes Estados Unidos son una ilusión, o una superchería […].[1]
Era necesario mostrar la verdad, y para eso, Martí inauguró en 1894 en el periódico Patria, una sección permanente denominada “Apuntes sobre los Estados Unidos”, “[…] para ayudar al conocimiento de la realidad política de América, y acompañar o corregir, con la fuerza serena del hecho, el encomio inconsulto –y, en lo excesivo, pernicioso– de la vida política y el carácter norteamericano […].[2]
El objetivo de la publicación en una sección permanente lo declaró, pues se publicarían:
[…] estrictamente traducidos de los primeros diarios del país, y sin comentario ni mudanza de la redacción,… aquellos sucesos por donde se revelen […] aquellas calidades de constitución que por su constancia y autoridad, demuestren las dos verdades útiles a nuestra América: el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos, y la existencia de ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos.[3]
No fue casual el artículo que inició la sección: “La verdad sobre los Estados Unidos”, en la preparación de la guerra necesaria, dos años después de fundar el PRC y orientar no solo la lucha contra el colonialismo español sino, el peligro de expansión norteamericana en América.
Una de las piedras angulares del pensamiento de Martí es su crítica al imperialismo estadounidense. Para él, el expansionismo de los EE.UU. hacia América Latina representa una amenaza no solo para la soberanía de las naciones latinoamericanas, sino también para su cultura e identidad. Martí observa cómo las instituciones políticas y económicas de EE.UU. buscan imponer modelos que desestabilizan el tejido social de los países vecinos. La figura del “hermano mayor” es recurrente, y en ella resuena la preocupación por la injerencia y el control que la potencia del norte ejerce sobre las naciones débiles.
Martí llama a la creación de un sentimiento de pertenencia que trascienda los límites nacionales y que propicie una colaboración entre los países de la región. Esta idea de solidaridad entre naciones latinoamericanas es fundamental, ya que defiende que solo a través de la unidad se podrá contrarrestar el poderío de los Estados Unidos. Asimismo, presenta el modelo de la “América Unida”, visión que anticipa el florecimiento de una conciencia colectiva capaz de luchar por sus derechos e intereses.
“La verdad sobre los EE.UU.” es una obra rica en contenido que invita a una reflexión profunda sobre las dinámicas de poder en el continente americano. Las ideas fundamentales que Martí presenta sobre el imperialismo, la cultura, la identidad y la ética política se revelan no solo como críticas a su época, sino como propuestas vigentes que resuenan en la actualidad. En un mundo globalizado donde las influencias culturales y políticas siguen redefiniendo las identidades nacionales, los puntos de vista de Martí cobran relevancia.
Su llamado a la unidad, a la defensa de la cultura y a una política ética son herramientas poderosas que continúan inspirando a nuevas generaciones en la búsqueda de un futuro más justo y soberano para América Latina. En definitiva, la obra de Martí recuerda la importancia de mirar críticamente las estructuras de poder y de valorar nuestra identidad en un mundo en constante cambio.
A diferencia de otros intelectuales contemporáneos que posiblemente enfatizaban aspectos recurrentes de la historia norteamericana, Martí ofrece una perspectiva multifacética, considerando las dimensiones sociales, políticas y culturales de esa nación. Al comparar su enfoque con el de medios rivales, se puede identificar cómo su crítica busca siempre el propósito de educar al pueblo, promoviendo una comprensión integral de los procesos históricos.
Asimismo, su estilo es un reflejo del compromiso con la verdad histórica. Utiliza un lenguaje ferviente y apasionado, cargado de simbolismo y emotividad, lo que permite que sus críticas no sean simplemente un discurso académico, sino un llamado a la acción. La profundidad de sus argumentos se complementa con su habilidad para captar la atención del lector, convirtiendo su análisis en un canto por la libertad y la justicia social. Como lector contemporáneo, es imposible no sentirse conmovido ante su prosa, que evoca tanto el dolor de la opresión como la esperanza de un futuro mejor.
En su mirada, la historia se torna en el espejo donde se reflejan las aspiraciones, contradicciones y luchas del pueblo. La identidad nacional, entonces, se construye no solo sobre los logros, sino también sobre las experiencias de sufrimiento y resistencia. Esta concepción se sigue manifestando en el discurso político y cultural de América Latina, donde la reivindicación de la memoria histórica se ha vuelto esencial para la construcción de identidades inclusivas.
En su análisis, la crítica a la historia no era solo una búsqueda de la verdad, sino también un intento de comprender qué significa formar parte de “Nuestra América” en un contexto de colonización y explotación. Martí denuncia las injusticias y abusos del colonialismo, retratando a España no solo como opresor, sino también como agente de descomposición moral.
Este enfoque contrasta con el de otros periódicos de la época, que a menudo caían en una visión más superficial o propagandística, sin desarrollar un análisis profundo de las consecuencias culturales y psicológicas de la dominación.
La necesidad de la unidad entre los hombres, no dividirlos por un concepto racial fue uno de sus principios: “[…] No hay razas: no hay más que modificaciones diversas del hombre, en los detalles de hábito y forma que no les cambian lo idéntico y esencial, según las condiciones de clima e historia en que viva […]”.[4] Por medio de una perspectiva inclusiva, su crítica histórica aboga por un reconocimiento amplio de la diversidad de experiencias que componen la historia de los pueblos en América.
Criticó a los “hombres de superficie” que empeñan su esfuerzo por resaltar las diferencias esenciales en actuaciones similares de sajones y latinos:
[…] Es de hombres de prólogo y superficie –que no haya hundido los brazos en las entrañas humanas, que no vean desde la altura imparcial hervir en igual horno las naciones, que en el huevo y tejido de todas ellas no hallen el mismo permanente duelo del desinterés constructor y el odio inicuo–, el entretenimiento de hallar variedad sustancial entre el egoísta sajón y el egoísta latino, el sajón generoso o el latino generoso, el latino burómano o el burómano sajón: de virtudes y defectos son capaces por igual latinos y sajones.[5]
Esclareció a sus lectores las condiciones históricas que distinguieron la creación y peculiaridades de cada pueblo:
[…] Lo que varía es la consecuencia peculiar de la distinta agrupación histórica: en un pueblo de ingleses y holandeses y alemanes afines, cualesquiera que sean los disturbios, mortales tal vez, que le acarree el divorcio original del señorío y la llaneza que a un tiempo lo fundaron, y la hostilidad inevitable, y en la especie humana indígena, de la codicia y vanidad que crean las aristocracias contra el derecho y la abnegación que se les revelan, no puede producirse la confusión de hábitos políticos y la revuelta hornalla de los pueblos en que la necesidad del conquistador dejó viva la población natural, espantada y diversa, a quien aún cierra el paso con parricida ceguedad la casta privilegiada que engendró en ella el europeo […].[6]
Y de ahí la diferencia de Estados Unidos con “una isla del trópico”, –Cuba–, donde resaltó la marcada diferencia de las raíces históricas en su formación:
[…] Una nación de mocetones del Norte, hechos de siglos atrás al mar y a la nieve, y a la hombría favorecida por la perenne defensa de las libertades locales, no puede ser como una isla del trópico, fácil y sonriente, donde trabajan por su ajuste, bajo un gobierno que es como piratería política, la excrecencia famélica de un pueblo europeo, soldadesco y retrasado los descendientes de esta tribu áspera e inculta, divididos por el odio de la docilidad acomodaticia a la virtud rebelde, y los africanos pujantes y sencillos, o envilecidos y rencorosos, que de una espantable esclavitud y una sublime guerra han entrado a la conciudadanía con los que los compraron y los vendieron, y, gracias a los muertos de la guerra sublime, saludan hoy como a igual al que hacían ayer bailar a latigazos […].[7]
Otro elemento no común percibió entre Estados Unidos y América al expresar:
[…] En una sola guerra, en la de Secesión, que fue más para disputarse entre Norte y Sur el predominio en la república que para abolir la esclavitud, perdieron los Estados Unidos, hijos de la práctica republicana de tres siglos en un país de elementos menos hostiles que otro alguno, más hombres que los que en tiempo igual, y con igual número de habitantes, han perdido juntas todas las repúblicas españolas de América, en la obra naturalmente lenta, y de México a Chile vencedora, de poner a flor del mundo nuevo, sin más empuje que el apostolado retórico de una gloriosa minoría y el instinto popular, los pueblos remotos, de núcleos distantes y de razas adversas, donde dejó el mando de España toda la rabia e hipocresía de la teocracia, y la desidia y el recelo de una prolongada servidumbre […].[8]
Así, muestra la diferencia entre el carácter del norteamericano y del hispanoamericano:
[…] Y es de justicia, y de legítima ciencia social, reconocer que, en relación con las facilidades del uno y los obstáculos del otro, el carácter norteamericano ha descendido desde la independencia, y es hoy menos humano y viril, mientras que el hispanoamericano, a todas luces, es superior hoy, a pesar de sus confusiones y fatigas, a lo que era cuando empezó a surgir de la masa revuelta de clérigos logreros, imperitos ideólogos, e ignorantes o silvestres indios […].[9]
A esas diferencias, no obvió las similitudes históricas en que se relacionan los sajones con los latinos:
[…] En lo que se ha de ver si sajones y latinos son distintos, y en lo que únicamente se les puede comparar, es en aquello en que se les hayan rodeado condiciones comunes: y es un hecho que en los Estados del Sur de la Unión Americana, donde hubo esclavos negros, el carácter dominante es tan soberbio, tan perezoso, tan inclemente, tan desvalido, como pudiera ser, en consecuencia de la esclavitud, el de los hijos de Cuba […].[10]
Uno de los puntos centrales en el análisis de Martí es la dualidad de la identidad estadounidense. Por un lado, Martí reconoce las virtudes de una nación que, fundacionalmente, se basa en ideales de libertad y democracia. Sin embargo, por otro lado, denuncia las contradicciones y las injusticias que surgen de esos mismos principios. La hipocresía de un país que predica la igualdad mientras perpetúa la opresión de minorías raciales y sociales es una de las críticas más potentes del ensayo. Esta dualidad se convierte en un punto de reflexión importante para entender cómo las políticas de Estados Unidos afectan a otros países, especialmente en América Latina.
Martí, en su análisis, rechazó la simplificación de los acontecimientos históricos. Para él, la historia no es un relato lineal; es un entramado complejo donde diversas fuerzas e intereses juegan un papel crucial. Este enfoque crítico resulta particularmente relevante en el momento actual, cuando muchos debates políticos parecen despegarse de los matices necesarios para comprender la realidad. La invitación de Martí a un análisis profundo y comprometido debe resonar en nuestros días, recordándonos que la historia, en su complejidad, sirve como guía para enfrentar los desafíos contemporáneos.
La doctrina del Destino Manifiesto, aún perdura en la cultura del gobierno norteamericano. La Doctrina Monroe no está omitida en su política exterior. Deslumbrar a los pueblos de América por el vertiginoso desarrollo alcanzado en EE.UU., constituyó parte esencial en la Conferencia de Washington en 1889. Martí, no lo desconoció.
No es casual, que desglosara en su ensayo la idea de progreso que Estados Unidos proclamó al mundo. Destaca que este progreso no es universal ni accesible para todos, ya que está basado en la explotación y la desigualdad. Este análisis refuerza la idea de que el concepto de progreso puede ser engañoso, y no siempre se traduce en bienestar para todos los ciudadanos. Buscar la admiración hacia esa nación es su objetivo de dominación y de supremacía cultural hacia nuestros pueblos. Es lo que José Martí acuñó como la “yanquimanía”:
[…] En otros, la yanquimanía es inocente fruto de uno u otro saltito de placer, como quien juzga de las entrañas de una casa, y de las almas que en ella ruegan o fallecen, por la sonrisa y lujo del salón de recibir, o por la champaña y el clavel de la mesa del convite: –padézcase; carézcase; trabájese; ámese, y, en vano; estúdiese, con el valor y libertad de sí; vélese, con los pobres; llórese, con los miserables; ódiese, la brutalidad de la riqueza; vívase, en el palacio y en la ciudadela, en el salón de la escuela y en los zaguanes, en el palco del teatro, de jaspes y oro, y en los bastidores, fríos y desnudos: y así se podrá opinar, con asomos de razón, sobre la república autoritaria y codiciosa, y la sensualidad creciente, de los Estados Unidos […].[11]
Reitera la necesidad de dar a conocer las raíces propias de la historia, la legitimidad y desarrollo cultural que identifica a la América nuestra. Sus valores, que la dignifican, por lo que hay que conocerla, y amarla, no ignorarla frente al enemigo común. Se trata de la defensa de la cultura latinoamericana, como un espacio de resistencia. Martí sostiene que la identidad de un pueblo no solo se forja a través aspectos políticos o económicos, sino que está intrínsecamente ligada a su cultura, sus tradiciones y su historia. El autor enfatiza la importancia de preservar esta herencia cultural frente a la homogeneización que promueve la cultura estadounidense.
[…] En unos es el excesivo amor al Norte la expresión, explicable e imprudente, de un deseo de progreso tan vivaz y fogoso que no ve que las ideas, como los árboles, han de venir de larga raíz, y ser de suelo afín, para que prendan y prosperen, y que al recién nacido no se le da la sazón de la madurez porque se le cuelguen al rostro blando los bigotes y patillas de la edad mayor. Monstruos se crean así, y no pueblos: hay que vivir de sí, y sudar la calentura […].[12]
Martí aboga por un vínculo auténtico entre los pueblos latinoamericanos, un esfuerzo conjunto que les permita valorizar su diversidad, y deben ser defendidas y promovidas como formas de resistencia ante la invasión cultural. En este sentido, destaca la necesidad de que los pueblos de América Latina se reconozcan en sus particularidades, en su riqueza cultural, y no cedan ante los dictados de una cultura que tiende a ser uniformadora.
[…] En otros, póstumos enclenques del dandismo literario del Segundo Imperio, o escépticos postizos bajo cuya máscara de indiferencia suele latir un corazón de oro, la moda es el desdén, y más, de lo nativo; y no les parece que haya elegancia mayor que la de beberle al extranjero los pantalones y las ideas, e ir por el mundo erguidos, como el faldero acariciado el pompón de la cola […].[13]
La expansión de Estados Unidos no se limitó a la conquista territorial, sino que se manifiesta en formas más sutiles de control cultural y económico. Su diagnóstico reveló las dinámicas imperialistas que anticipa mucho de lo que sería el intervencionismo estadounidense en el siglo xx, ofreciendo una visión clara de las dinámicas de poder que a menudo se disfrazan de altruismo.
Al mirar hacia el futuro, es importante reconocer que la crítica en Patria de la sociedad norteamericana sigue siendo vigente y necesaria. La realidad social, política y económica que experimentamos hoy nos confronta con las mismas preguntas que Martí abordó. Las desigualdades sociales, las luchas por los derechos humanos y la búsqueda de la soberanía son temas que siguen vigentes, y su análisis crítico puede proveernos de las herramientas necesarias para enfrentar a la “república autoritaria y codiciosa”.
El estilo de Martí es distintivo y se caracteriza por un uso hábil de recursos retóricos que refuerzan su crítica histórica. Utiliza la metáfora, la alusión histórica y la ironía para hacer más accesibles sus argumentos y, lograr así, establecer conexiones que permiten al lector comprender la gravedad de los problemas que enfrenta su país.
Su enfoque es analítico. Promovió el llamado a una conciencia ética, planteando preguntas fundamentales sobre la identidad nacional y la responsabilidad histórica. Al analizar la verdad detrás de las acciones de Estados Unidos, Martí planteó interrogantes sobre la moralidad de un país que, a pesar de su proclamada defensa de los derechos humanos, ha llevado a cabo actos de agresión y colonización. Esta tensión entre ideales proclamados y prácticas reales ofrece un espacio fértil para el análisis crítico contemporáneo sobre la política internacional y las relaciones de poder. Martí nos insta a reflexionar sobre la responsabilidad de las naciones en su actuar, considerando no solo los intereses propios, sino también el impacto que tienen en el bienestar global.
Uno de los primeros aspectos a destacar es su disposición a cuestionar los mitos fundacionales de la historia de EE.UU. Martí desafía la glorificación de esa nación que, a su juicio, no representa verdaderamente los valores necesarios para la construcción de un país libre y justo.
[…] Pero no augura, sino certifica, el que observa cómo en los Estados Unidos, en vez de apretarse las causas de unión, se aflojan; en vez de resolverse los problemas de la humanidad, se reproducen; en vez de amalgamarse en la política nacional las localidades, la dividen y la enconan; en vez de robustecerse la democracia, y salvarse del odio y miseria de las monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen, amenazantes, el odio y la miseria […].[14]
En el discurso martiano, en su ideario, se observa la necesidad de considerar y reconocer las raíces de los pueblos, no menospreciar al hombre natural, no imitar a otras naciones, sino partir de lo propio de cada nación. Y condenó: “En otros es como sutil aristocracia, con la que, amando en público lo rubio como propio y natural, intentan encubrir el origen que tienen por mestizo y humilde”.[15]
Además, Martí subraya la importancia de la memoria histórica. En sus escritos, enfatizó que, para avanzar hacia la libertad y la justicia, es crucial recordar y aprender de las lecciones históricas. En “La verdad sobre los Estados Unidos” invita a la reflexión sobre la condición humana, el sufrimiento y la lucha por la dignidad, estableciendo así un vínculo emocional con sus lectores.
La evocación de eventos significativos es un recurso poderoso que utilizó para instigar un sentido de urgencia y responsabilidad entre sus contemporáneos. La forma en que articula la interrelación entre historia, ética y política sigue siendo un tema relevante en los debates contemporáneos sobre identidad y justicia.
Estas ideas no son nuevas. Se expresan en su discurso de 1889 “Madre América” y en el ensayo escrito en 1891: “Nuestra América”. En ambos, habla del orgullo por nuestras tierras y llama a fortalecer la autoestima de nuestros pueblos. Las diferencias entre las dos Américas, dejará su huella indestructible en América, pues serán dos mundos diferentes.
Retoma esta idea nuevamente en su publicación en Patria:
[…] Pero es aspiración irracional y nula, cobarde aspiración de gente segundona e ineficaz, la de llegar a la firmeza de un pueblo extraño por vías distintas de las que llevaron a la seguridad y al orden al pueblo envidiado: –por el esfuerzo propio, y por la adaptación de la libertad humana a las formas requeridas por la constitución peculiar del país […].[16]
La construcción de una identidad nacional fuerte es uno de los mayores legados que deja Martí en sus artículos en Patria, pues se distancia de las narrativas simplistas que a menudo abordan la identidad nacional desde un enfoque eurocéntrico.
En este contexto, Martí utilizó los acontecimientos del pasado como espejo para reflexionar sobre el presente y el futuro de su nación. La perspectiva martiana se basó en el análisis de la historia para construir una identidad nacional inclusiva, solidaria y basada en principios éticos. Este enfoque se evidencia en la manera en que Martí articuló la idea de que la historia es un proceso continuo, donde cada generación tiene la responsabilidad de aprender del pasado para forjar un futuro mejor.
Martí no solo buscó develar la verdad sobre Estados Unidos, sino que también pretendía fomentar un despertar de conciencia en América Latina, impulsando un proyecto colectivo de liberación y reafirmación identitaria.
El siglo xix fue un periodo de intensos cambios en América Latina y Estados Unidos. José Martí, contemporáneo de estos eventos, vivió la difícil experiencia de la colonización y la lucha por la soberanía en Cuba. Escribiendo en un tiempo de creciente influencia estadounidense en el Caribe y América Latina, vio en EE.UU. no solo un modelo de modernidad, sino también un potencial opresor frente a la independencia de las naciones latinoamericanas.
[1] En Patria, “La verdad sobre los Estados Unidos”, 23 de marzo de 1894: Tres documentos. Ed. José Martí, La Habana, 1984, p. 20.
[2] Ibídem, p. 23.
[3] Ídem.
[4] Ibídem, p. 19.
[5] Ídem.
[6] Ídem.
[7] Ibídem, p. 20.
[8] Ibídem, p. 22.
[9] Ibídem, pp. 22-23.
[10] Ibídem, p. 20.
[11] Ibídem, p. 21.
[12] Ídem.
[13] Ibídem, p. 22.
[14] Ibídem, pp. 20-21.
[15] Ibídem, p. 22.
[16] Ibídem, p. 21.