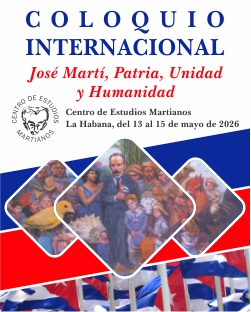Una parte significativa de la obra martiana se dedicó a la consecución de la libertad de Cuba y a la construcción de un tipo de república diferente a los modelos que se habían seguido en América después de la independencia. Dentro de ese proyecto martiano ocupa un lugar destacado la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC), resultado tanto del estudio de las condiciones en que se desarrollaron los esfuerzos libertadores precedentes, como de las propias experiencias vividas por el Apóstol, la mayoría de las cuales se sucedieron mientras se encontraba en el exilio.
Una parte significativa de la obra martiana se dedicó a la consecución de la libertad de Cuba y a la construcción de un tipo de república diferente a los modelos que se habían seguido en América después de la independencia. Dentro de ese proyecto martiano ocupa un lugar destacado la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC), resultado tanto del estudio de las condiciones en que se desarrollaron los esfuerzos libertadores precedentes, como de las propias experiencias vividas por el Apóstol, la mayoría de las cuales se sucedieron mientras se encontraba en el exilio.
Los primeros encuentros de Martí con modos foráneos de hacer política ocurrieron durante su primera deportación a España. Este primer período en la Península sería el más prolongado y, en cierto modo, uno de los más provechosos para la adquisición de herramientas profesionales, pues le permitió culminar estudios, entrar en contacto con lo más avanzado del pensamiento europeo de su época, conocer los resortes de la política metropolitana y enriquecer su cultura artística, lo que se vio reflejado en los trabajos de crítica de arte sobre los grandes maestros españoles. Después volvería a pasar por España de camino al presidio de Ceuta, adonde finalmente no llegó. Cabe agregar también su paso en dos ocasiones por París.
En relación con sus experiencias en el Viejo Continente escribió un conjunto de crónicas agrupadas bajo el nombre de Escenas europeas. Aunque estas también recogen acontecimientos de lugares por donde el cubano no pasó, su avidez de conocimientos, su capacidad para encontrar los vínculos entre elementos aparentemente no relacionados y sus habilidades como periodista dieron lugar a este corpus cronístico. Dichos trabajos trascendieron su función informativa por sus reflexiones y juicios relacionados con el funcionamiento de las instituciones estatales, las figuras políticas de los países, el papel de los partidos políticos y sus concepciones sobre la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos los ciudadanos.
En el momento en que Martí escribía sus primeros trabajos sobre Europa, los partidos políticos españoles se desempeñaban en el contexto de un proceso que la historia recoge como la Restauración. Si bien no entró en contacto directamente con estos eventos,[1] el Apóstol les dedicó cierto grado de atención, más significativa aún a partir del año 1881. Además, el regreso de los Borbones al trono español no alteró mucho el modo de actuar de estas agrupaciones, aunque sí le imprimió una fisonomía particular al panorama político español.
La Restauración implementó un sistema bipartidista dentro de una monarquía constitucional en la cual el rey no solo era la representación de la soberanía, sino también la principal fuente de su ejercicio, al ser este el principal árbitro en la alternancia de los partidos en el poder. Las elecciones no eran en realidad responsables de la manera en que quedaría configurado el gobierno: el rey encargaba formar gobierno a alguno de los partidos, el cual a su vez organizaba las elecciones. Huelga decir que las elecciones a Cortes, en su mayoría, eran ganadas por el gobierno que las convocaba.
Otro aspecto significativo se relaciona con la estructura de dichas organizaciones. Se trataba de partidos de patronazgo, conformados principalmente por elementos pertenecientes a las élites intelectuales y económicas, que disponían de cierta influencia gracias a su posición social y recursos propios. Dicho poder se incrementaba o se mantenía en función de si controlaban o no posiciones en el entramado gubernamental. La principal esfera de actuación de estos grupos era el parlamento y tenían un carácter descentralizado. Además, escaseaba la disciplina interna, pues esencialmente eran hombres notables con sus respectivas clientelas, reunidos en torno a ideas básicas, por lo que la vinculación de las bases del partido se hacía directamente con los hombres influyentes y no con los órganos de dirección. Sobre este asunto, Martí expresó en su crónica del 24 de diciembre de 1881, refiriéndose al Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta que, el partido sagastino está hecho de la junta de las cohortes que rodean a los tenientes de Sagasta.
Esta suerte de servicio no se prestaba de forma gratuita, sino que se hacía en función de la recompensa que se esperaba por el apoyo y la lealtad a las figuras más importantes de la organización. De acuerdo con esta realidad política, el Apóstol señala que: “Hacer política es cambiar servicios, y se forma en las filas de un caudillo, dándole apariencia de señor de muchos hombres, y dueño de muchas voluntades, ¡no ha de ser gratísimamente, sino a cargo de la prebenda que se aguarda del caudillo en el día de la victoria!”.[2]
Sin embargo, como señalaba el maestro en su crónica, como las tenencias son tantas, no tiene el Ministerio tienda para todas”,[3] por lo que los hombres que se agrupaban alrededor de cada uno de estos tenientes, aspiraban a que la cartera ministerial (que proveería de las recompensas anheladas) fuera de aquel al que apoyaban.
De modo que no se trataba de partidos que respondieran a intereses verdaderamente nacionales, sino que sus objetivos se circunscribían solamente a los intereses de clase de sus miembros. Además, la forma en que estaba construido el sistema de la Restauración no garantizaba una verdadera participación democrática de los distintos elementos de la sociedad.
En el caso de su estancia en México, el contexto que el cubano encontró fue distinto al ibérico en muchos aspectos. Si bien al momento de su llegada a España, esta se había constituido en república, México representa su primer contacto con las repúblicas poscoloniales de América Latina. Este encuentro le permitió conocer los peligros que amenazan a las naciones independientes y constatar que la independencia de las antiguas colonias españolas de América solo se había logrado de manera parcial. Sus sistemas presentaban vicios heredados del período de dominación española, tanto en el ámbito político, como en los órdenes social y económico. Por ello, se hacía evidente que no bastaba con liberarse del dominio extranjero.
Para el momento de la llegada de Martí a la nación azteca, en 1875, acababa de concluir un período marcado por fuertes convulsiones políticas. México había enfrentado ya dos invasiones foráneas, una a manos de los Estados Unidos y una intervención francesa. La primera se había saldado con importantes pérdidas territoriales y puso de manifiesto el carácter antinacional del clero mexicano que le negó respaldo económico al ejército en su lucha contra la ocupación extranjera. La segunda, luego de derrotado el gobierno impuesto por los franceses, había significado el triunfo de la opción republicana de carácter liberal, liderada por Benito Juárez. La reforma liberal provocó el repliegue de las fuerzas más reaccionarias con la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la iglesia y el Estado, la exclaustración de monjes y frailes y la implantación del registro civil entre otras medidas avanzadas para la época.
Sin embargo, luego de la victoria sobre el gobierno de Maximiliano[4] el bando liberal se dividió en tres grupos: juaristas, lerdistas y porfiristas. El Apóstol, guiado por sus principios ideológicos se afilió a la corriente liberal. Los preceptos de la Constitución de 1857 influyeron en el proceso de elaboración de sus conceptos de libertad –el cual en ocasiones se funde con su idea de independencia– y democracia, íntimamente ligados entre sí, los cuales a su vez tienen un peso enorme en la conformación del ideal martiano de república.
Martí expuso sus criterios sobre estos asuntos en sus trabajos para la Revista Universal de Política, Literatura y Comercio. Para el maestro tanto democracia como independencia no eran nociones abstractas o parámetros políticos y socio-económicos fijos a los cuales deben adecuarse las naciones, sino valores que deben ser asumidos y concientizados por los ciudadanos individual y colectivamente por los pueblos. En el caso de la democracia decía que tanto hombres como pueblos debían por fuerza tener conciencia de sí mismos y de su derecho a regirse a sí mismos. Por otra parte, consideraba que la libertad no pasaba solo por el acto de liberarse de las cadenas de los amos, sino que también era necesario despojarse de los vicios de la esclavitud derrotada y comenzar a construir conceptos opuestos al servilismo, que se adecuen a la patria y el vivir nuevos.
Asimismo, es remarcable su rechazo hacia cualquier forma de gobierno unipersonal. En línea con este pensamiento preconizaba que el ejecutivo debía permanecer en contacto y recíproca interacción con las masas electorales. Además, debía también rendir cuentas de sus acciones. Admiraba, en especial, la existencia en México de mecanismos por los cuales el presidente podía ser sometido a crítica. Pudo analizar cómo sucedía esto a raíz de un incidente en el cual un miembro del Congreso acusó al presidente Lerdo de Tejada de violar una ley militar. Si bien la acusación no procedía desde el punto de vista legal, resultaba llamativo que tal procedimiento fuera posible. Al mismo tiempo, Martí consideraba que más allá de la posibilidad de fiscalizar sus funciones; el presidente y demás funcionarios de la república, así como el conjunto de instituciones que componen el Estado debían gozar de la autoridad necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente se hacía necesaria una correcta labor de educación de los ciudadanos en el conocimiento de sus derechos, pero también de sus deberes.
Estados Unidos vino a confirmar muchos de estos postulados. Allí el cubano se encontró un sistema con base en las ideas del federalismo, con democracia representativa y también con dos partidos predominantes que se alternaban en la presidencia y compartían escaños en las diferentes cámaras del legislativo en función del resultado de los comicios. También pudo constatar el progreso tecnológico y el pujante desarrollo económico de la nación norteña que, junto con las bondades de su aparato político, la convertían en una especie de paradigma al cual imitaban, muchas veces de forma acrítica, nuestras hermanas del sur del continente.
Sin embargo, también pudo observar las grandes desigualdades económicas y la explotación de la clase obrera por parte de la burguesía norteamericana amparada por el sistema, las prácticas deshonestas dentro de la política norteamericana y la creciente amenaza del imperialismo norteamericano. Al igual que en México, el Apóstol utilizó el periodismo como medio para mostrar, sobre todo a los lectores latinoamericanos, la realidad de los Estados Unidos y, a la vez, someter esa realidad al ejercicio crítico. Por eso en una crónica para La Pluma de Bogotá expresaba que:
En los fastos humanos nada iguala la prosperidad maravillosa de los Estados Unidos del Norte. Si hay o no en ellos falta de raíces profundas, si son más duraderos en los pueblos los lazos que ata el sacrificio y el dolor común que los que ata el común interés, si esa nación colosal, lleva o no en sus entrañas elementos feroces y tremendos; si esa ausencia del espíritu femenil, origen del sentido artístico y completo del ser nacional, endurece y corrompe el corazón de ese pueblo pasmoso eso lo dirán los tiempos[5]
Asumiendo las experiencias anteriores como escuela, el PRC no podía incurrir en los mismos vicios que Martí había señalado en los diferentes contextos en los que había vivido. Otras costumbres que consideró provechosas fueron adaptadas a las necesidades del movimiento independentista y a las características propias de los cubanos. La estructura harto sencilla que adoptó el PRC, con los clubes en la base, el Delegado y el Tesorero en la cima y solo donde eran necesarios, los Cuerpos de Consejo como órganos intermedios, aseguró una verdadera vinculación entre los miembros de la organización y garantizó la disciplina necesaria. En adición, el sistema de rendición de cuentas, la posibilidad de ratificar o revocar cualquiera de los cargos y la forma en que se tomaban las decisiones dentro de la organización constituían una verdadera escuela para los futuros ciudadanos de la república.
De modo que las experiencias de los escenarios políticos estudiados, no fueron tanto una guía sobre qué hacer o fórmulas pre hechas que seguir sin espíritu crítico, sino que su aporte reside en que señalaron y confirmaron al cubano, una serie de ideas que ya venían tomando forma en su conciencia, sobre la necesidad de que el nuevo estado alcanzase un alto grado de justicia social y garantizara “el pleno goce individual de los derechos legítimos del hombre”, como única vía para alcanzar la potenciación de las virtudes ciudadanas y el mejoramiento humano.
Así, la dirección del estado debía funcionar bajo unos objetivos y métodos diferentes a los implementados con anterioridad en Cuba y a los observados en otras regiones. Esto iría acompañado de un proceso de democratización de la vida del país en los aspectos político, social y cultural, lo cual haría que prevaleciera la igualdad de derechos y propiciaría el logro del equilibrio entre las distintas clases sociales. De este modo se alcanzarían las condiciones para una efectiva abolición de toda forma de discriminación, por demás incompatibles con la idea de república fraterna de José Martí, y el pleno acceso de todos los elementos de la sociedad, a la educación y a las diferentes manifestaciones culturales.
Alcanzar el bienestar de todos constituía uno de los objetivos programáticos, entendido no solo como el logro de condiciones económicas dignas, sino también la creación de las condiciones necesarias para la plena realización espiritual de los individuos y de la colectividad. Martí comprendía que la plenitud del ser humano no podía ser alcanzada si no existían los recursos que garantizasen su subsistencia. Cuando escribía en sus crónicas sobre las condiciones sociales de países como España, señalaba que “amplio trabajo, trabajo fácil y bien remunerado, bastante a satisfacer las necesidades exasperadas de las clases pobres”, constituía el único remedio posible a la miseria de los sectores populares, cuya agitación amenazaba la estabilidad del sistema.
En esencia, una organización política debía constituirse como espacio de cohesión colectiva orientado hacia un fin compartido. Su propósito no radicaría en satisfacer ambiciones personales de quienes la dirigieran, sino en erigirse como proyecto auténtico nacional, arraigado en las demandas del pueblo y cultivando en sus integrantes principios cívicos fundamentales: desde el ejercicio responsable de la participación hasta la valoración del trabajo productivo como base del progreso de la república. Así, en el pensamiento martiano, lo material y lo ético se hallan en una relación armónica no antagónica. La sociedad libre que emergería tras la victoria revolucionaria no aspiraría a una igualdad económica artificial, sino a garantizar una vida digna mediante el cultivo de las capacidades individuales, el esfuerzo sostenido y la creación consciente de riqueza moral y material. La dignidad, en esta visión, se conquista –no se otorga– a través del compromiso activo con el bien común.
Fuentes consultadas
Ibarra Guitart, Jorge Renato: Martí en México (consultado en: www.cubaliteraria.cu/marti-en-mexico-i/#_ftnref2, 22 de abril de 2025.
Martí Pérez, José: Obras Completas, t. 9, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991.
_______________: Obras Completas, t. 10, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2005.
_______________: Obras Completas. Edición Crítica, t. 11, Centro de Estudios Martianos, 2006.
Perryman, Armando: Visión de José Martí sobre Europa, a través del estudio de sus “Escenas europeas”, Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2013.
[1]La restauración inicia en diciembre de 1875 con el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto. Para ese entonces Martí se encontraba ya en México.
[2] José Martí: Obras Completas. Edición crítica, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2006 (obra en curso), t. 11, p. 31 (En lo adelante las citas martianas cotejadas por esta edición se presentaran con las siglas OCEC)
[3] Ibídem.
[4] Maximiliano I de México (1832-1867), archiduque de Austria, hermano del emperador Francisco José I de Austria y yerno del rey Leopoldo I de Bélgica. Fue proclamado emperador de México por los conservadores mexicanos y el apoyo de Francia, pero fue derrocado y fusilado por los liberales liderados por Benito Juárez.
[5] José Martí. Obras Completas, t. 9, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991, p. 123.