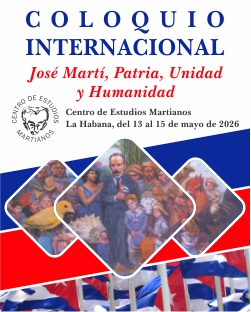En el artículo “El problema indio en los Estados Unidos”, publicado en el periódico La Nación, de Buenos Aires el 18 de febrero de 1886, Martí se embarca en una reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas en los Estados Unidos a través del informe del secretario del interior, Lamar.
En el artículo “El problema indio en los Estados Unidos”, publicado en el periódico La Nación, de Buenos Aires el 18 de febrero de 1886, Martí se embarca en una reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas en los Estados Unidos a través del informe del secretario del interior, Lamar.
La exposición del autor se caracteriza por un uso de un lenguaje elaborado y un estilo retórico que busca resaltar la profundidad de las ideas expuestas. El autor comienza aludiendo a la diversidad de documentos presentados por los secretarios del gabinete, sugiriendo que, a pesar de la relevancia de los informes económicos y militares, es el de Lamar –calificado de soñador e idealista– el que destaca por su profundidad y practicidad.
La caracterización de Lamar, como personaje que se atreve a soñar y a contemplar lo sublime, contrasta con la visión más utilitaria y pragmática que suelen tener sus colegas. Defiende la idea de que aquellos que poseen una visión más elevada y contemplativa, lejos de ser ineptos para abordar los problemas terrenales, son en realidad los más capacitados para comprender las complejidades del mundo humano.
A través de una crítica mordaz a la percepción común de que los pensadores idealistas son incapaces de lidiar con los asuntos prácticos, Martí utiliza una metáfora ingeniosa: compara a las águilas –que representan a los pensadores profundos y visionarios con ratones, que simbolizan a aquellos que, aunque numerosos, carecen de la capacidad de elevarse por encima de lo mundano. La imagen de los ratones proclamando su superioridad sobre las águilas resalta la ridiculez de aquellos que, sin la debida comprensión o visión, se atreven a cuestionar el valor de una perspectiva más amplia y profunda.
Al referirse a Lamar como águila, sugiere que su informe es un modelo de prudencia y claridad, anclado en la realidad y en las problemáticas prácticas que enfrenta la nación respecto a los pueblos indígenas. A lo largo del texto se percibe una defensa apasionada del valor del pensamiento crítico y la creatividad en la política lo hace al argumentar que estas cualidades son esenciales para abordar los desafíos sociales y culturales.
Menciona, además, las críticas que Lamar ha recibido por su inclinación hacia la poesía y su apariencia poco convencional como el uso de cabello largo. Esto sugiere una crítica a la superficialidad con la que se juzga a los individuos en posiciones de poder, donde enfatiza que las cualidades artísticas y contemplativas no son indicativas de ineptitud. En cambio, estas características pueden enriquecer su capacidad para abordar problemas complejos desde una perspectiva holística.
Plantea la defensa del idealismo y la creatividad en el ámbito político. Para ello, utiliza el informe de Lamar como ejemplo paradigmático de cómo una visión elevada puede contribuir a la comprensión y solución de problemas sociales, en este caso, el delicado tema del “problema indio”. A través de su prosa elaborada y sus metáforas incisivas, el autor invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del liderazgo y la importancia de integrar la sensibilidad artística con las realidades prácticas de la vida.
Adentrándose en una disquisición sobre la compleja y problemática relación entre los pueblos indígenas y el gobierno de los Estados Unidos, mediante el análisis del informe de Lamar que se extiende a lo largo de noventa páginas, dedica un considerable segmento a la cuestión indígena. José Martí sostiene que ha llegado el momento propicio para que la nación estadounidense aborde y resuelva este dilema que se encuentra en estado crítico, sugiere que la atención pública está centrada de manera casi obsesiva en el asunto de los indígenas.
El término “salvaje” es utilizado para describir a los pueblos originarios, quienes, aunque se encuentran en diferentes grados de civilización, son percibidos como tales por el autor. Se enfatiza que estos individuos ya no habitan en tierras remotas de las cuales puedan escapar, sino que están confinados a las tierras que el gobierno les ha otorgado como compensación por las que les fueron despojadas. Esta situación plantea una cuestión moral y legal: el gobierno no puede arrebatarles sus territorios sin incurrir en una infamia y violar los tratados establecidos.
Propone alternativas para abordar esta situación: ¿debería el gobierno optar por exterminar a los indígenas o quizás corromper su cultura como medio para lograr su aniquilación? Alternativamente, se sugiere la posibilidad de ofrecerles una civilización cuidadosa y respetuosa que ellos mismos no solo aceptan, sino que también solicitan. Esta opción implica un reconocimiento del derecho ancestral a sus tierras, así como un compromiso por parte del gobierno para mantenerlos en ellas.
Critica la tendencia a generalizar la respuesta del gobierno hacia todos los pueblos indígenas y para ello se basa en las acciones de quienes resisten la asimilación, como los apaches. Pone así de relieve la injusticia de tratar a tribus civilizadas como los cheroquíes y los seminolas con el mismo desprecio que se les tiene a los grupos más beligerantes. Este enfoque simplista ignora la rica diversidad cultural y las aspiraciones de las diferentes naciones indígenas.
Asimismo, señala que el gobierno incurre en un gasto significativo al mantener el sistema actual de tutela sobre estos pueblos; sugiere que sería más prudente y beneficioso invertir en la integración gradual y respetuosa de los casi 20 000 indígenas que ya han mostrado avances hacia la civilización. Aboga por un enfoque más matizado y compasivo hacia la cuestión indígena; insta al gobierno a reconocer los derechos territoriales de los pueblos originarios y a fomentar su desarrollo dentro del marco de respeto y dignidad, en lugar de optar por soluciones drásticas o simplistas. Este planteamiento no solo busca una resolución justa del “problema indio”, sino que también refleja una crítica más amplia hacia las actitudes coloniales y la necesidad de un entendimiento profundo entre culturas.
El secretario Lamar, en su disertación acerca de la educación y el desarrollo de los pueblos indígenas, plantea una propuesta que emana de un profundo entendimiento, y de la necesidad de un enfoque educativo que respete la identidad cultural y las tradiciones de dichos pueblos. Sugiere que la instrucción a los indígenas debería ser impartida por sus propios congéneres, en lugar de enviarlos a instituciones educativas distantes y ajenas a sus costumbres, donde la enseñanza es dominada por figuras externas que poco comprenden la esencia de su cultura. En este sentido, aboga por el establecimiento de escuelas en las que predominan los docentes indígenas, como las de los cheyenes, donde la educación no solo es de alta calidad comparable a las mejores instituciones del noreste estadounidense, sino que también es un esfuerzo comunitario que emana del propio pueblo indígena.
Denuncia un estado de egoísmo exacerbado donde la búsqueda de la fortuna se erige como el único propósito vital, y las relaciones humanas, en especial aquellas con el género femenino, son reducidas a meros caprichos o conveniencias sociales. En este contexto, el hombre se convierte en una mera máquina, autómata entrenado para desempeñar funciones con destreza, pero aislado de cualquier forma de conocimiento o empatía que trascienda el ámbito profesional. Esta deshumanización es el resultado directo de una educación que se limita a lo elemental y práctico, deja a la sociedad carente de un alma colectiva que propicie la cohesión y el entendimiento mutuo.
La crítica se intensifica al afirmar que los vínculos entre los individuos están fundamentados solo en intereses egoístas y rivalidades destructivas. Para contrarrestar esta fragmentación social, el autor aboga por la creación de una atmósfera común que fomente la unión a través de valores más duraderos y significativos. Es imperativo que los hombres no solo sean cultivadores de habilidades comerciales, sino también guardianes de ideales elevados y aspiraciones espirituales. El autor sostiene que un ser humano no debe ser concebido como objeto estático, sino ente dinámico y pleno de deberes y potencialidades. La educación debe trascender lo utilitario y abarcar el cultivo del pensamiento crítico y estético, y permitir así un contacto enriquecedor con las grandes ideas y logros que han caracterizado la historia humana. Este acercamiento no solo amplía la inteligencia individual, sino que también nutre el alma nacional, crea un sentido de pertenencia y de elevación espiritual.
En lo que respecta a la cuestión territorial, el secretario reconoce que los sioux ya han logrado establecerse en tierras que les son propias y con las cuales se sienten satisfechos. Sin embargo, sugiere que, dada la historia de traiciones y violaciones de acuerdos por parte del gobierno, es comprensible que los indígenas mantengan un recelo natural hacia cualquier nueva promesa. Este miedo es exacerbado por su apego a las tradiciones ancestrales que se tornan más intensas a medida que sus costumbres se ven amenazadas. Por ello, propone una división de la tierra donde argumenta que el verdadero empoderamiento del individuo radica en convertirse en propietario y creador de su propio destino. Este proceso debe llevarse a cabo con sumo cuidado para no colisionar con las costumbres arraigadas de los pueblos indígenas ni permitir que especuladores o colonos se adueñen de lo que les pertenece.
Lamar propone que se divida la tierra que poseen las tribus en parcelas individuales; pero, bajo condiciones específicas: el gobierno debe adquirir estas tierras a un precio justo y reservar una parte para el avance de los indígenas. Además, se les debe prohibir durante un tiempo la posibilidad de vender, hipotecar o arrendar sus propiedades a personas ajenas a su tribu. Esta medida busca asegurar que los indígenas comprendan el valor de su propiedad antes de permitirles cualquier transacción. Para facilitar este proceso de adaptación a la propiedad individual, recomienda un enfoque práctico para la tribu de los umatillas. Propone dividir la tierra en lotes de ochenta acres y seleccionar un grupo de jóvenes indígenas para instruirlos en técnicas agrícolas y gestión de sus fincas. Esta formación se llevaría a cabo mediante un programa intensivo donde un grupo reducido trabajaría bajo la guía de maestros capacitados. Al finalizar este año preparatorio, cada joven recibiría su parcela individual, preparado para cultivarla y prosperar. Este enfoque se repetiría cada año con nuevos grupos, hasta que toda la tribu haya recibido la educación necesaria.
Finalmente, el planteamiento del secretario Lamar busca implementar un modelo educativo que respete y potencie la cultura indígena, y también propone una transformación gradual y consciente hacia la propiedad individual, siempre cuidando no violentar las tradiciones y valores fundamentales de estos pueblos. Su propuesta refleja el intento genuino por reconciliar las necesidades del progreso con el respeto hacia la identidad cultural indígena, busca así una integración armoniosa y digna dentro del tejido social estadounidense.