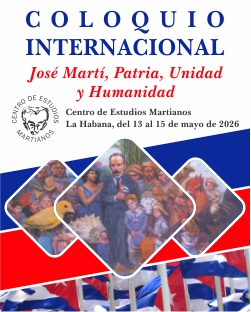El día 31 de agosto del año 1886 en la región de Charleston, Carolina del Sur, tuvo lugar un cataclismo sísmico de considerable magnitud. El ilustre José Martí se ocupó de plasmar sus observaciones según las concepciones científicas de aquella época. En su análisis, Martí no solo abordó la naturaleza del fenómeno sísmico, sino que también exploró la relevancia de la difusión del conocimiento científico y la concienciación en la prevención de desastres naturales.
Durante su estancia en los Estados Unidos estudió los avances científicos y técnicos del vertiginoso desarrollo capitalista de la era. Además de político y poeta de renombre, también fue un ferviente divulgador científico, comprometido con la noble tarea de llevar el conocimiento a las masas, humanizando la ciencia y despojándola de su aura elitista, haciéndola accesible y comprensible para todos los estratos sociales.
El evento sísmico que azotó a Charleston fue uno de los acontecimientos telúricos más significativos del siglo xix en los Estados Unidos. Con una magnitud estimada entre 6.6 y 7.5 en la escala de Richter, este devastador fenómeno provocó daños materiales que se valorados en millones de dólares, además de dejar un luctuoso saldo de aproximadamente 60 vidas y numerosos heridos. Aunque Martí no fue testigo directo de este evento catastrófico, su pluma se convirtió en un vehículo informativo al describir con notable detalle y precisión los efectos del terremoto. Su narración se basó en informes y testimonios contemporáneos, mediante los cuales logró capturar la angustia y desolación que embargó a la población afectada.
En su afán por ilustrar a sus compatriotas y al mundo sobre la fragilidad del ser humano ante la implacable fuerza de la naturaleza, utilizó este acontecimiento como punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de una mayor preparación y conciencia social frente a los desastres naturales.
En su elocuente crónica, José Martí no se limitó a relatar los pormenores del devastador terremoto, sino que se aventuró en un análisis profundo de las posibles causas, fundamentándolas a partir de las teorías científicas de su época. En particular, a la hipótesis que sostenía que la Tierra experimentaba un proceso de contracción debido al enfriamiento progresivo de su núcleo, lo que a su vez desencadenaba perturbaciones en la corteza terrestre. La teoría contraccionista, que hoy día se considera incompleta y simplista, fue una de las más aceptadas y discutidas en el siglo xix.
Se adentró también en la exploración de otras posibles causas del fenómeno sísmico, considerando factores como el vulcanismo y el desplazamiento de bloques tectónicos en las profundidades del océano. Sin embargo, tras un exhaustivo examen crítico, desechó estas hipótesis alternativas y se inclinó hacia la concepción de que el terremoto había sido provocado por un significativo deslizamiento de sedimentos en la costa atlántica. Esta interpretación, aunque no completamente precisa desde la perspectiva contemporánea, ilustra su notable capacidad para analizar fenómenos naturales con enfoque crítico y fundamentado en los conocimientos científicos disponibles en su tiempo.
Y, sobre todo, no solo se limitó a reflexionar desde el prisma científico, sino a expresar su profunda preocupación por el bienestar humano y la vulnerabilidad de las sociedades ante la naturaleza. Su análisis se convierte en un llamado a la conciencia colectiva acerca de la imperiosa necesidad de comprender y prepararse para tales catástrofes.
Uno de los elementos sobresalientes del minucioso análisis, es su aguda percepción de la intrincada relación que existe entre los desastres naturales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas. En su disertación no se limita a relatar la devastación física del terremoto, sino que profundiza en su impacto para la economía y la estructura social de Charleston. Esta urbe, que antes del cataclismo se erguía como vibrante y próspero núcleo comercial y portuario, experimentó un notable retroceso que repercutió en todos los estratos de su vida comunitaria y generó crisis.
Martí enfatiza con vehemencia en la crucial relevancia de la educación y la preparación ante la eventualidad de desastres naturales, lanza una crítica mordaz hacia la ignorancia y la carencia de información que, a su juicio, exacerban las consecuencias nefastas de tales eventos catastróficos. Su perspectiva no solamente revela la preocupación por el bienestar inmediato de las poblaciones vulnerables, también anticipa lo que hoy reconocemos como gestión del riesgo de desastres, enfoque multifacético que busca mitigar la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos naturales adversos.
A pesar de que las teorías científicas han experimentado un notable avance desde el siglo xix, muchas de las ideas que Martí articuló en su crónica se mantienen vigentes. Por ejemplo, su insistencia en la interrelación de la naturaleza y el desarrollo socioeconómico constituye un eje fundamental en la agenda global de reducción de riesgos de desastres, iniciativa promovida por entidades como Naciones Unidas.
De modo que este texto constituye un recordatorio de la relevancia de la educación científica y la preparación ante desastres, cuestiones que continúan siendo de vital importancia en un mundo cada vez más vulnerable ante los embates de fenómenos naturales extremos. La obra martiana, lejos de constituir un simple relato histórico relegado al pasado, se presenta como fuente inagotable de inspiración y conocimiento que sigue resonando con fuerza en el presente.
El legado de Martí trasciende su tiempo y espacio, e invita a reflexionar acerca de la necesidad imperiosa de formar sociedades más resilientes. Su enfoque analítico y su capacidad para articular el vínculo entre naturaleza y condición humana nos instan a adoptar una postura proactiva frente a las adversidades. Esta crónica no solo se convierte en documento de valor histórico, sino también en faro que ilumina el camino hacia la comprensión más profunda de nuestra interrelación con el entorno natural y los desafíos que plantea. En última instancia, el pensamiento martiano nos impulsa a cultivar una cultura de prevención y solidaridad, elementos esenciales para enfrentar los retos del futuro en un mundo cada vez más incierto.