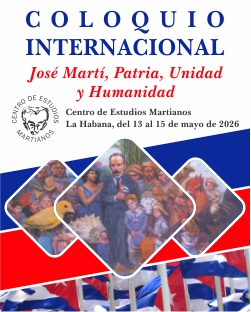En la crónica “Las inundaciones del Ohio”, José Martí se sumerge en una reflexión sombría y crítica acerca de las calamidades que sufrió la vasta región de los grandes llanos en 1883; catástrofe que transformó el paisaje y la vida de sus habitantes. La imagen de potros desbocados, arrastrados por vientos tempestuosos, sirve como alegoría de la desolación provocada por las inundaciones de ese río, que engulló tierras y poblaciones y dejó a su paso un panorama de ruina y luto.
En la crónica “Las inundaciones del Ohio”, José Martí se sumerge en una reflexión sombría y crítica acerca de las calamidades que sufrió la vasta región de los grandes llanos en 1883; catástrofe que transformó el paisaje y la vida de sus habitantes. La imagen de potros desbocados, arrastrados por vientos tempestuosos, sirve como alegoría de la desolación provocada por las inundaciones de ese río, que engulló tierras y poblaciones y dejó a su paso un panorama de ruina y luto.
Denuncia la indiferencia y el egocentrismo de la sociedad neoyorquina que parece más preocupada por las intrigas políticas y las fluctuaciones económicas que por el sufrimiento humano derivado de la tragedia. Describe a la metrópoli como un ente insensible, absorbido por el bullicio del comercio y los juegos de azar donde el clamor de los afligidos se ahoga en el estruendo de la avaricia. La metáfora del “vapor verde” sugiere una especie de embriaguez materialista que nubla el juicio y la empatía de sus habitantes.
Sin embargo, a pesar del desdén mostrado por los poderosos, el autor señala que, en otras partes de la nación, así como en Nueva York mismo, se acumulan riquezas desmesuradas. Esta acumulación contrasta con la miseria que sufren aquellos que han sido tocados por la tragedia. La afirmación de que “cada cuerpo frío tenía al punto ropas” y “cada boca abierta, pan sobrado”, resuena como una crítica mordaz a la desigualdad y a la desconexión entre la opulencia y la penuria, sugiriendo que la prosperidad material no es suficiente para mitigar el sufrimiento ajeno ni para despertar la compasión en quienes se encuentran en posiciones privilegiadas. Nos invita a reflexionar acerca de la deshumanización que acompaña al enriquecimiento y la necesidad imperiosa de reconocer y atender las desgracias ajenas, en lugar de permanecer ensimismados en preocupaciones materiales.
En el fragmento que se nos presenta, el autor despliega un lenguaje elaborado y poético, entrelazando imágenes vívidas y evocadoras que describen la catástrofe provocada por una inundación devastadora. La prosa, rica en metáforas y simbolismos, evoca un escenario apocalíptico en el que las aguas del río se manifiestan como un leviatán desatado desbordando su cauce y arrastrando todo a su paso, con una violencia casi primigenia.
El río, personificado como un ente voraz y tragador, desata su cólera sobre la tierra, lo que provoca el desmoronamiento de los hielos y el abatimiento de los árboles que se asemejan a hojas secas llevadas por un viento tempestuoso. Las aldeas son despojadas de su esencia como si fuesen simples juguetes arrancados de su lugar. La descripción de Luisiana y Cincinnati, ciudades sumidas en el caos, subraya la magnitud de la tragedia donde las aguas cubren techos y balcones que sumergen a sus habitantes en un estado de desesperación y terror. La atmósfera se torna opresiva, el cielo se viste de luto y las lluvias caen como si el mismo firmamento se desbordara en llanto. Las fábricas, antes símbolos de progreso, vagan errantes por las aguas, mientras innumerables pueblos son tragados por la inundación. La imagen de las casas flotantes comparadas con arcas sugiere una pérdida irremediable de vidas y pertenencias, mientras que los gemidos de las almas que se desvanecen resuenan como lamentos en el aire.
No obstante, en medio de este panorama desolador, el autor introduce un rayo de esperanza a través del destello de la luz eléctrica, símbolo del heroísmo y la solidaridad que emergen entre las sombras. Las grandes casas públicas se convierten en refugios para los desesperados y las escuelas, tradicionalmente espacios de enseñanza, se transforman en bastiones de socorro. Las banderas ondean con mensajes de ayuda y la generosidad brota en forma de montañas de alimentos y ropa dispuestas para aquellos que han sido despojados de todo.
La primera parte del texto evoca una imagen vívida del descenso de las aguas tras una inundación, simbolizan un retorno a la normalidad, aunque con un matiz sombrío; los cadáveres que representan las vidas perdidas regresan a las puertas de sus antiguos hogares, lo que sugiere un ciclo ineludible de vida y muerte. La mención de los “fondos de alivio” que “suben” y los trenes repletos de socorros, indican un esfuerzo colectivo por restaurar lo perdido y aliviar el sufrimiento de los afectados. Este acto de generosidad contrasta con la avaricia implícita en la referencia a las “grandes ciudades bursátiles” que parecen más interesadas en el oro que en el bienestar de los necesitados.
Prosigue con una meditación sobre la naturaleza del alma humana al afirmar que esta asimila las características de los cuerpos con los que interactúa. La descripción del marino como “grande y blando” alude a la influencia del entorno en la esencia del ser humano. Establece un elogio a aquellos que mantienen “luces encendidas en los altares del espíritu”, es decir, quienes persisten en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, mientras que se lanza una maldición a quienes apagan esas luces sugiriendo que su acción es digna de castigo. Se sumerge en una reflexión profunda de la condición humana y la interrelación entre la tragedia y la esperanza, así como sobre el papel de la política en tiempos de crisis.
Una vez más, Martí no solo diagnostica los males del sistema político estadounidense, sino que también ofrece una visión esperanzadora, un llamado a la acción que resuena con la urgencia de un despertar cívico. Guía a los ciudadanos hacia un futuro más prometedor donde la política recupere su dignidad y se convierta en un auténtico reflejo de las aspiraciones colectivas. Su obra trasciende el mero análisis crítico para convertirse en un manifiesto por la renovación y la esperanza en medio de la adversidad.