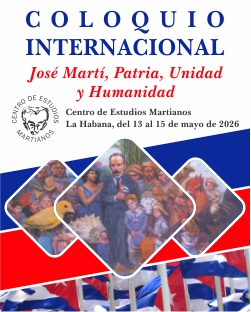El centenario de Yorktown
Historia.—Las doce de la noche.—La última batalla.—Jorge III y Washington.—El centenario de Yorktown.—La batalla de la paz.—Arthur y Blaine.—La bandera británica.—Triste soledad.—Los cautos y los cultos.
Señor Director: —Gritos de tributo y gritos de reforma han resonado en los Estados Unidos en esta quincena: con los unos, se celebraba aquella magnífica época que vio vivir a Washington; con los otros, se entra con incontrastable ímpetu por la vía de honradez y pureza que abrió Garfield.— Impacientes los hombres de hoy, por asegurarse el dominio de sí mismos que el sistema de camarillas políticas comenzaba a arrebatarles, como de prisa y de mal grado, emprendieron su peregrinación al campo sacro donde sus tenaces y gloriosos abuelos plantaron sobre reductos humeantes el pabellón a cuya sombra crece el pueblo más pujante, feliz y maravilloso que han visto los hombres. ¡Luego de echar la vista por estas calles, por estos puertos, por estas ciudades, se piensa involuntariamente en mares y en montañas! ¡Qué simple, y qué grande! ¡Qué sereno, y qué fuerte! Y este pasmoso pueblo ha venido a la vida, de haberse desposado con fe buena, en la casa de la libertad, la América y el trabajo! Poseer—he aquí la garantía de las repúblicas. Un país pobre vivirá siempre atormentado y en revuelta. Crear intereses es crear defensores de la independencia personal y fiereza pública necesaria para defenderlos. La actividad humana es un monstruo que cuando no crea, devora. Es necesario darle empleo: aquí, ha creado.
Eran hace cien años estas ciudades, aldeas; estas bahías, arenales; y la tierra entera, dominio de un señor altivo y perezoso, que regía a sus hijos como a vasallos, y con el pomo de su látigo escribía sus leyes, y con el tacón de sus pesadas botas las sellaba. Los caballeros de las Colonias se alzaron contra los caballeros de Jorge III. Desuncieron los campesinos los caballos de sus carros, y los vistieron con los arreos de batallar. Con el acero de los arados, trocado en espada justiciera, rompieron las leyes selladas con el tacón de la bota del monarca. Se combatió, se padeció frío, se venció el hambre, y con largo y doloroso cortejo se cautivó al fin a la gloria. El 16 de octubre de 1781, los franceses y americanos aliados recibieron de manos del caudillo británico el pabellón inglés vencido. Cornwallis, cercado, deslumbrado, anonadado, aterrado, se rindió a Washington y a Lafayette en Yorktown. Siete mil ingleses se rindieron con su jefe: trescientos cincuenta habían perecido en el brillante sitio; con valor fiero asaltaron los sitiadores las obras de defensa de las tropas reales; con gallarda nobleza y ejemplar calma, se regocijaron de su triunfo. Allí descansaron de su jornada de seis años los soldados de Lexington, Concord y Bunker Hill. Allí doblaron la rodilla, para dar gracias a Dios, los que la habían alzado de una vez fatigados de tenerla humillada ante su tirano, en 1775. Allí se ha honrado ahora a los héroes, se ha conmemorado a los muertos, se ha contado la gloriosa historia, y se ha saludado cariñosamente a los vencidos.
Hace cien años, fue la señal de la rendición a la toma de Yorktown: Francia, que ha redimido a los hombres con su sangre, se había aliado a las colonias americanas rebeldes. En aquellos tiempos de odios, el rey francés obedecía así a la usual política, y debilitaba el poder de Inglaterra, su robusta enemiga. Mas no fue el rey quien decretó la alianza: fue el clamor de la nación generosa que, enamorada de la libertad, y no bastante fuerte aún para conseguirla, empleaba la energía ya recogida en empujar a la libertad a un pueblo más cercano a ella y más fuerte: fue el clamor de la nación, pagada por la casaca parda y las medias de lana del humilde Franklin, de aquel embajador austero, que entró en la casa del rey con los vestidos modestos de la libertad, y habló con sus palabras y venció con ellas. La flota francesa había vencido a la flota inglesa entre los cabos de Chesapeake, con rapidez tan grande y tal fortuna que un noble que venía a visitar al almirante inglés, fue recibido por el conde de Grasse, el marino de Francia, y en las mesas francesas se sirvieron los manjares que habían sido preparados para adornar la mesa de los marinos de Inglaterra. Washington, con cartas diestramente escritas, que aparentaba dejar sorprender a los enemigos, hacía creer a Clinton, el representante del monarca y director de la campaña, que cuando cruzaba el Hudson, estaba aún lejos de él. Cuando despertó de su sueño, halagado por la seguridad de venideras glorias del inglés Cornwallis, Washington mismo con su mano firme, y su postura augusta, disparaba contra Yorktown la bala de cañón que abrió el famoso sitio. De noche construían los aliados las trincheras de donde, al romper el día, habían de disparar las balas llevadoras del asombro, la derrota y la muerte. La luz de una fragata incendiada alumbra el combate. Lafayette generoso y Rochambeau valiente mandan a los franceses, y Washington sereno, Washington amado, manda a los americanos. Con ellos pelea el soldado bravo, el disciplinador enérgico, el alemán noble, el barón de Steuben. De Lauzan va a la cabeza de la caballería. Vioménil guía la infantería ligera. Entre los franceses van un Montmorency, un Lameth, un Noailles.
¿Qué eran los parapetos, los terraplenes, las empalizadas? ¿Qué las grietas del terreno, naturales defensas de Yorktown? ¿Qué los anchos pantanos, que parecían sepulcro inglorioso, inevitable tumba? ¿Qué las fortificadas baterías? Cada mañana amanecían los sitiadores más cerca de los absortos sitiados ¡Es que hay una hora en que la tiranía se ciega, y se deja vencer aturdida por el brillo y la pujanza de la libertad! ¡Es que el soldado que lucha por la honra vale más, y lidia mejor, que el soldado que lucha por la paga! Rivalizaban en bravura los tenaces americanos y los ardientes franceses. Dos reductos se levantan a su paso: «¡Viva el Rey!», dicen los soldados de Francia, y toman el uno: sobre cien de sus compañeros, muertos o heridos, pasan los triunfadores:—en el otro reducto, el jefe inglés rinde su espada a Alejandro Hamilton, el jefe americano. En vano aguarda lord Cornwallis refuerzos de la flota inglesa, que ha sido vencida; en vano intenta, contra la naturaleza que, amiga una vez de los hombres libres, le cierra con una tormenta el paso, la fuga de sus tropas. Ya no tiene fuerzas el Lord poderoso para sacar el acero de la vaina. Bate el tambor, pidiendo tregua. Se ajustan condiciones: el inglés las rechaza: el americano las impone: se firman en una casa histórica, la casa de Moore: las tropas quedan prisioneras de guerra: la propiedad pública pasa a manos de los vencedores: la propiedad privada, ya de los hombres de armas, ya de los habitantes del pueblo, queda en poder de sus dueños: los productos del saqueo y la rapiña han de ser devueltos a los que los reclamen, y Tarleton, un hombre odiado, tiene que echar pie a tierra de un caballo admirable que reclama su dueño. Témese que peligren, por su fama de crueles, algunos oficiales de Cornwallis, y Washington permite y favorece su salida del campo de batalla, so pretexto de que van en comisión de duelo, a dar parte a los gobernantes ingleses de la amarga derrota. Y el día brilla: en carros, a caballo, a pie, ha venido de los campos y poblaciones vecinas muchedumbre imponente de curiosos. ¡Cuán solitario suele estar el campo de batalla el día antes del combate!, ¡cuán poblado el día después de la victoria! Es la hora de la entrega de las armas. A un lado del campamento, con Rochambeau al frente, forman, con sus lujosos uniformes, los franceses; al otro lado, mandados por Washington, forman, con sus uniformes empolvados, desiguales y raídos, los americanos; aquellos, brillantes; estos, ingenuos. Por entre ambas columnas adelanta, con paso solemne, en armas al hombro, banderas plegadas y tambor batiente, el ejército vencido: no lo manda Cornwallis, que está avergonzado. Allá cerca, en un espacio vecino, dejan aquellos hombres tristes sus mosquetes. Nadie los injuria, no los maltrata nadie. Y la nación entera, como a alba magnífica, se regocija y amanece. Filadelfia era ciudad de fieles, y cuando el guardia nocturno anunció las doce de la noche, con aquel grito lento: «¡Las doce de la noche, y todo va bien»—y añadió—«y Cornwallis ha sido tomado»—no hubo ventana sin luz, ni balcón sin bandera, ni ser humano dormido en Filadelfia. El Congreso en masa fue a dar gracias al bondadoso Legislador del Universo. La grandeza serena había vencido la tradición insolente: a Jorge III lo había vencido Washington.