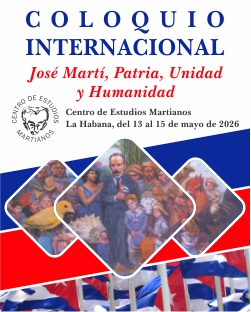La muerte de Garfield
Garfield ha muerto. Labor y premio.–El último día y la última noche.–Pánico y luto.–El nuevo presidente.–La autopsia y el camino de la bala.–El asesino es ahorcado en efigie.–Viajes lúgubres–De Long Branch a Washington.–Plegarias y rosas.–Apoteosis de Washington.–Procesiones inmensas.–Arthur jura.–Un coronel blasfemo quemado en imagen.–El Sur y el Norte fraternizan.–Una reina conmovida.–La noticia a la madre.–El viaje a Cleveland.–Catafalco colosal y noche histórica.–Funerales en Cleveland.–La nación en los templos.–Nueva York admirable.–Caudal para la viuda.–La catástrofe es útil.
Señor Director: Cuando se es testigo de las grandes explosiones de amor de la humanidad, se siente orgullo de ser hombre: así como, cuando se es testigo de sus postraciones o su furia, da vergüenza serlo. La muerte es útil: la virtud es útil: la desgracia es necesaria y reparadora, por cuanto despierta en los corazones que la presencian nobles impulsos de aliviarla. Y la tierra va camino de ventura, porque ya las coronas de los reyes descansan sobre el féretro de los trabajadores. El siglo último fue el del derrumbe del mundo antiguo: este es el de la elaboración del mundo nuevo. He ahí si no trémulos y conmovidos a todos los humanos, y enlutados los tronos, y entornados los palacios de los monarcas, y arrodillada la nación más numerosa de la tierra,–ante un ataúd humilde, en que descansan las palmas del martirio, sobre un hombre que se compró sus libros de griego con el producto de las maderas que cepillaba, y ha muerto dueño de una de las famas más límpidas del orbe, bajo la rotunda del Capitolio de Washington: porque ¿cómo no ha de saberlo U, sí las nuevas amargas vuelan como si cabalgaran en la luz?
Garfield ha muerto.
Murió el 19 de setiembre antes que mediase la sombría noche; y desde entonces, no han cesado la admiración, las muestras de ternura, de veneración y de congoja. La ciudad, las ciudades todas de la Unión están colgadas de negro;–y las almas. Un mártir es como padre y como hermano de los hombres en cuyo beneficio muere: así están todos en esta tierra, como si hubiesen perdido a su padre o a su hermano.
A este hombre lo ha matado un elemento oculto, que obra poderosamente contra las fuerzas de construcción, entre las fuerzas de destrucción de la humanidad: un elemento rencoroso, inteligente e implacable: el odio a la virtud.
Yo lo escribí una vez en uno de esos libros tristes que no se publican jamás, porque no deben publicarse sino los libros briosos y activos, que fortifican y abren paso: «¡Virtuoso, tú serás odiado!». El que desmaya ve con ojos de ira al que no desmaya: el perezoso, al laborioso: el que se doblega a la adversidad, y precipita su derrota con su cobardía, aborrece al que sonríe a la adversidad, y, como mago a serpiente, la seduce, la duerme y la domina. Los impacientes odian al paciente: los soberbios que anhelan un premio exagerado y prematuro a condiciones que no cultivan, ni utilizan, ni riegan, execran y persiguen a los mansos que han labrado su recompensa con sus virtudes, su fama con su esfuerzo, su gloria con sus dolores. La ventura es un premio, no un derecho: no decora el pecho del soldado sino después de haber luchado honrosamente en la batalla. El Tabor es la recompensa del Calvario. Y ¡qué susto y veneración llenan los pechos de los hombres que asisten al combate!, ¡qué celebrar en el que lidia la heroica energía que a ellos les falta!, ¡qué sentirse virtuosos, cuando un hombre es virtuoso! Todos, como si fuera propia, celebran su victoria. Él es el símbolo, el predecesor, el evangelista. ¡Una es el alma humana, y múltiples sus aposentos pintorescos! Por eso ahora parece como si un palio fúnebre cubriese a la vez todos los hombres.
Era una noche tibia, y estaba el aire húmedo, la tierra quieta, y manso el mar. Dos niñas reposaban en la playa. Una mujer oraba en su aposento. Una anciana, en un lejano estado, velaba por su hijo. Ya los paseantes volvían de su paseo, y sacudían en los portales los arneses los espumantes corceles, y se extinguían las luces de la tierra, y centelleaban, como para alumbrar la grande escena, y recibir al grande hijo las del cielo. Las quintas de Long Branch dormían ya, envueltas en sombras: oíanse a lo lejos los pasos de los guardas, un niño mensajero, como una mariposa, revoloteaba, corría, entraba y salía en la casa del presidente herido; y en esa hora de reposo que precede siempre a las catástrofes, como si la naturaleza se proveyese de fuerzas para soportar el golpe que viene a ponerlas a prueba, escasos grupos recorrían las avenidas, comentaban en los solitarios corredores de los hoteles las nuevas del día, o refugiados en un salón hablaban tristemente de cómo, rígidas ya y frías, podían apenas las manos del enfermo tener en alto las riendas de la vida.
Allá en la casa, el día había sido lúgubre: el valeroso paciente, viendo en el rostro de todos el espanto, había querido verse en un espejo, y vio en él su faz seca y demacrada, y dejándolo caer sobre su lecho, dijo con un gemido:
–«Bien parezco, bien! ¿Cómo Lucrecia, quien parece tan bien puede sentirse tan terriblemente débil? Y Mollie?, yo quiero ver a Mollie.»
Vinieron las dos niñas de la playa, que eran la hija del enfermo, y la de su mejor amigo: Mollie dio un beso a su padre, se sentó a los pies de su cama, y a poco cayó al suelo desmayada, y se bañó su rostro de sangre. El enfermo, que parecía dormido, abrió los ojos y murmuró:
–«Pobre Mollie! Ha caído como un leño.»