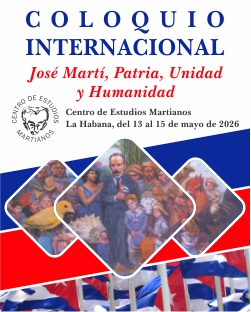No sé bien por qué escribo estas líneas sobre mi abuelo Cintio, ni mucho menos para quién las escribo. Me abandono a ellas, simplemente, constatando que hay temas que no se pueden tocar sin tocar nuestra propia alma. Tampoco me siento capaz de hacer el elogio o comentario de la obra de Cintio Vitier –¿cómo sustentar una raíz, energizar un núcleo ardiente, iluminar una estrella, explicar una esencia? Es el desafío de lo imposible; el único, por cierto, que le gustaba a él. Quienes acertaron a escuchar lo que escribió y dijo, saben que de ahí, de ese intento invariablemente inesperado como el mundo, como la heroica sustancia de la vida misma, brotaban la alegría y la agonía, y que esa serena tensión más honda es lo que vuelve tan fascinantes sus páginas, para quienes reconocen esa sed, esa extrañeza, revelación, y sobre todo fidelidad, de que su obra es testigo.
Era capaz de decir un chiste con tal solemnidad que este quedaba siendo inolvidable. Y era delicioso ver cómo a veces su interlocutor no se daba cuenta de que estaba bromeando. Como cuando a una periodista que indagaba por no recuerdo qué fuentes de su obra, le dijo con entera gravedad: “Cuando yo tenía seis años, me cayó un coco en la cabeza. Y los resultados están a la vista.” O cuando le fueron a dedicar la Feria del Libro a él y a Italia:
“Quiero que le dediquen la Feria a Italia como persona, y a mí como país.” O como cuando un joven desmedido, alentado por la invariable cortesía de mi abuelo, le pidió que le prologara un libro de sus poemas, y él aceptó y en muy breve tiempo le hizo el prólogo solicitado. Un día después, en su casa, mi abuelo me confesó que había incursionado en un género literario nunca antes intentado por él: “El prólogo al libro no leído.” El nombre del joven me lo llevo, naturalmente, a la tumba. Pero el prólogo, de una manera tan vaga como mágica, parecía adecuarse a sus versos.
La juventud de mi abuelo fue la más larga que yo haya visto. Y en su vejez tuvo, finalmente, bastantes achaques, ninguno grave pero todos muy molestos, de los cuales jamás emitió una queja. Era estoico; y algo mucho más difícil, cristiano. Comenzó a serlo a los 17 años, por vocación propia y decisión solitaria. La incomprensión de la revolución cubana en sus primeros años hacia la religiosidad, unida a algunos ataques injustos y mezquinos, sobre todo contra amigos suyos, casi colmaron su medida. Perdonar las ofensas no es tan duro, pues el amor puede obrar, con su gran fuerza y lucidez, a favor de ese perdón; lo difícil es perdonar las ofensas hechas a quienes amamos.