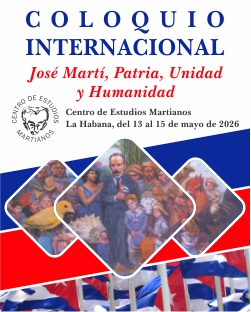Para el investigador es obligado, al aproximarse inicialmente al tema, apuntar la existencia de una importante disimilitud que dificulta cualquier paralelismo entre el proyecto revolucionario de Martí y el de Fidel, o el de Bolívar y Martí. Es obvio que cada uno de ellos ejecutó su proyecto en diferentes tiempos históricos y en contextos igualmente diversos. Martí nació en 1853, treinta y cinco años después de la muerte de Bolívar y desarrolló su apostolado revolucionario en las décadas del ochenta y noventa del siglo XIX. Treintiun años separan la muerte de Martí del nacimiento de Fidel Castro. La gesta de Fidel tuvo lugar a partir de la década del cincuenta del siglo XX, y alcanzó el poder en 1959, mantenido con amplio apoyo popular más de medio siglo hasta nuestros días.
Para el investigador es obligado, al aproximarse inicialmente al tema, apuntar la existencia de una importante disimilitud que dificulta cualquier paralelismo entre el proyecto revolucionario de Martí y el de Fidel, o el de Bolívar y Martí. Es obvio que cada uno de ellos ejecutó su proyecto en diferentes tiempos históricos y en contextos igualmente diversos. Martí nació en 1853, treinta y cinco años después de la muerte de Bolívar y desarrolló su apostolado revolucionario en las décadas del ochenta y noventa del siglo XIX. Treintiun años separan la muerte de Martí del nacimiento de Fidel Castro. La gesta de Fidel tuvo lugar a partir de la década del cincuenta del siglo XX, y alcanzó el poder en 1959, mantenido con amplio apoyo popular más de medio siglo hasta nuestros días.
El proyecto político de Martí, por otra parte, no pudo ignorar las propias experiencias de Simón Bolívar, cuya vida y obra revolucionaria fueron objeto de su examen detenido. Bolívar no podía incluir a Estados Unidos en sus previsiones estratégicas, pues la amenaza estadounidense contra la América Latina comenzó a manifestarse más perceptiblemente al final de la vida de Martí. A fines del siglo XIX, en pleno bregar revolucionario, ya era evidente la voluntad de los círculos de poder estadounidenses de convertirse en un gran imperio, con el peligro que ese proyecto suponía para el futuro de los estados independientes hispanoamericanos, sobre todo los más pequeños y débiles, y particularmente para la revolución cubana y la puertorriqueña, que entonces nacían, caracterizadas por Martí como el “último capítulo” de la revolución iniciada en la Argentina en 1810 y continuada por Bolívar en 1813 hasta la retirada de España de Sudamérica.
La visión revolucionaria de José Martí, por otra parte, estaba condicionada por la ubicación geoestratégica de Cuba. A partir de 1889 hasta su muerte en Dos Ríos, la lógica de sus principios e ideas y sobre todo sus acciones se proponían –cuando aún se hallaba solo, sin recursos y limitado por su condición de simple emigrante económico en Estados Unidos, vulnerable a cualquier acción represiva del gobierno estadounidense –, a la organización de una revolución en una colonia de poco más de millón y medio de habitantes, debilitada económicamente por una prolongada guerra de independencia entre 1868 y 1878, situada a sólo 90 millas de un nuevo coloso imperial, con más de 60 millones de habitantes, una industria pesada bien desarrollada, que ya incluía la producción de armamentos modernos, y la disponibilidad de cuantiosos recursos financieros.
En los primeros dolores del parto revolucionario, la posición estructuralmente compleja de la revolución cubana puede caracterizarse también por la paradoja de que su principal retaguardia, los más importantes grupos de emigrados revolucionarios, fuentes de financiamiento y recursos materiales para la guerra de independencia se hallaban justamente en Estados Unidos, el país que ya se había declarado públicamente como el adversario estratégico de los pequeños pueblos hispanoamericanos que luchaban por su libertad e independencia en el Caribe, vale decir, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, y el pequeño Haití, que aunque originalmente francófono se hallaba vinculado, por su vocación solidaria, a las tradiciones liberadoras de los pueblos de habla hispana de la región.