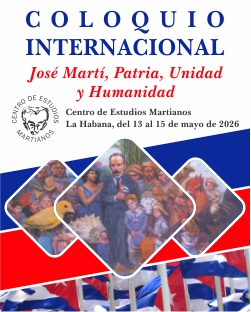Ahondar en la historia ideológica cubana nos induce irremisiblemente a la reconstrucción del proceso del pensamiento en todas sus vertientes con sus influencias y confluencias. Desafortunadamente hemos padecido y padecemos de una indiferencia y olvido hacia aquellas fundamentales contribuciones que nos completaron y reafirmaron en el campo de la filosofía, la sociología, la política, la ideología. Todavía queda pendiente la profundización y visibilización de los aportes de los exiliados españoles, en su totalidad, durante sus permanencias en América a causa de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Sus nombres aparecen en la memoria de las instituciones republicanas: Fernando de los Ríos, Blas Cabrera, Adolfo Salazar, Joaquín Xiarau, Luis Recasens, Bosch y Gimpera, Jenaro Artiles, Julián Alienes, Juan Ramón Jiménez, Wenceslao Roces, María Zambrano, Alejandro Casona, Pedro Domínguez, Álvaro de Albonoz, Gustavo Pittaluga, Alfonso R. Castelao, José Gaos, Rubia Barcia, Salvador Madariaga, Américo Castro, Luis de Zulueta, entre otros.
En los planes de estudios de las carreras de ciencias sociales en Cuba no aparecen los intelectuales que confraternizaron, en un escenario mundial cruento, con las instituciones cubanas que se proyectaron por el ascenso cultural de nuestro pueblo y por la defensa del humanismo y la paz. En la biblioteca de la Universidad de La Habana duermen los textos de Fernando de los Ríos, al igual que el de los profesores que estuvieron en ella entonces, sin que generaciones enteras lo sospechasen siquiera. Se impone el esfuerzo personal de quienes estamos frente al aula para desempolvarlos y devolverles el valor que verdaderamente tienen en la cultura cubana.
“Desafortunadamente hemos padecido y padecemos de una indiferencia y olvido hacia aquellas fundamentales contribuciones que nos completaron y reafirmaron en el campo de la filosofía, la sociología, la política, la ideología”.
En los años finales de la década del veinte del siglo pasado se fundó, en Cuba, la Institución Hispanocubana de Cultura por Fernando Ortiz y un grupo de intelectuales interesados en poner a nuestro país en contacto con toda la producción cultural del mundo. Era una minoría intelectual cubana la que se proponía replantearse los fundamentos de la cubanidad. La negritud se habría de situar en las fuentes nutricias como la hispanidad y las diversas vertientes que confluirían en la formación de una cultura que urgía ser estudiada y sentadas las bases de su liberación desde los mismos orígenes.
La cercanía del pensamiento de Fernando de los Ríos con los propósitos de la Institución Hispanocubana de Cultura la sintetizaba Ortiz:
Queremos enseñanzas, no exhibiciones. No se distraerá tiempo ni recursos en cantos a la raza, ni al pasado. No queremos cantos ni juegos florales, ni banquetes, sino labor y estudio. [1]
El intelectual español hizo su entrada en la institución con su ensayo Reflexiones en torno al sentido de la vida en José Martí, en el año 1928. Impresionado por la idealidad del Maestro, íntimamente ligada a las raíces españolas, los conceptos del honor, la justicia, el heroísmo y la libertad, considerados por él como los valores directivos, se levantan en su discurso recordatorio de un vínculo que no se perderá jamás:
Yo para quien la venganza y el odio son dos fábulas que en horas malditas se esparcieron por la tierra…veo a los hombres en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen… [2]
No es de extrañar que al venir a Cuba, por primera vez, consagrara su ofrenda a quien nombró “luz en la noche”, y le pidió aceptarla “no de la España oficial que te hiciera sufrir, sino de la España que tú amaste; de la que como tú, Maestro, vivió y vive acongojada por hambre y sed eterna de justicia… Mi pretensión es humilde: vengo a rendir mi ofrenda ideal a la memoria de la personalidad más conmovedora, profunda y patética que ha producido hasta ahora el alma hispana en América; vengo a verter en el ara sagrada de su inmarcesible recuerdo, unas palabras de filial devoción”.
Así descubre el valor de quienes expresan el más elevado nivel espiritual de un pueblo, el verdadero rostro de su sensibilidad. Asume de la concepción martiana la credulidad en la bondad natural, la visión de la naturaleza como madre del bien y de la sociedad como aparato corruptor. No es solo en la razón, sino en las fuerzas espirituales donde radica el impulso vital de la humanidad. El amor al amor, y el amor al dolor son prédicas que Martí lleva hasta el final de su vida. El amor es respeto y dignidad, es creación constante. El sentido de la patria al comprender que esta es combate, lucha, con lo que Martí advierte la existencia de una dualidad emancipadora y opresora en su interior y otorga al ideal toda la fuerza espiritual para la posibilidad del bien colectivo. El filósofo español percibe a Martí como “cooperador en la formación ulterior de la existencia”.
“Asume de la concepción martiana la credulidad en la bondad natural, la visión de la naturaleza como madre del bien y de la sociedad como aparato corruptor”.
Por eso lo que directamente trató en sus conferencias en Cuba, no solo en la Institución Hispanocubano de Cultura, sino en la Universidad de La Habana y otras, tuvo que ver con la posición del profesorado universitario en la formación de la conciencia humanista de los estudiantes. El porvenir de una sociedad tiene su siembra, a muy largo plazo, en esa formación. Incitaba a reflexionar sobre la imposición de la lógica de la razón sobre la lógica del corazón en las universidades contemporáneas, de cuyas aulas sale el hombre científico que es un “empobrecimiento del hombre”, pero no el hombre universal que se necesita para enfrentar los problemas de nuestras sociedades. En la conferencia pronunciada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 20 de diciembre de 1938 profería:
En unos pueblos, la Universidad ha enmudecido porque la conciencia de sus profesores ha sido secuestrada; a veces se ha callado porque muchos de sus profesores han sido expulsados, fijáos en que hay pueblos enteros donde la universidad ha dejado de ejercer función alguna, porque el poder creyendo interpretar la esencia de su vivir, ha impuesto un credo político.(…) Nada menos que el silencio de las Universidades en pueblos próceres, a los cuales no hay un solo hombre consciente de lo que significa la cultura, que no deba gratitud, y, por consiguiente, que no esté obligado a diferenciar lo que hay de circunstancial en su vida actual con lo que ese pueblo sustancial y esencialmente es y significa; y distinguir, por tanto, entre la discrepancia con un sistema político, de todo aquello que pueda representar menosprecio o vilipendio para pueblos augustos que han significado, significan y significarán cosas tan altas en el proceso de la cultura. [3]
Se precisa de un profesorado profundamente político comprometido con la verdad y que expanda su magisterio desde el aula hasta las calles, la tribuna y el parlamento. Un profesorado que excluya de sus enseñanzas los sectarismos, los egoísmos, las vanidades y pomposidades tan dañinos y contrarios al crecimiento sano y fecundo de nuestras sociedades. Se precisa —dejaba escrito el pensador español— una Humanidad comprensiva y generosa que clave como glorioso gonfalón en lo más alto de la cumbre: la tolerancia. [4]
La coherencia de su quehacer intelectual lo había llevado a interrogarse a fondo, en los inicios de la década del treinta, el problema constitucional en su país y la relación entre el gobierno y la sociedad para concluir la necesidad de una reforma constitucional al analizar los profundos errores que debían rectificarse. Las fuerzas vitales de la sociedad se habían paralizado, no existía el ejercicio de una ciudadanía responsable que participara realmente en las decisiones del gobierno. Se hacía urgente formar al ciudadano. Los trabajadores no tenían que ser reclutados para asistir al voto sino que debían poseer la competencia debida para discutir sus problemas fundamentales y los del país, en términos administrativos y políticos. Propone la creación de una fuerte organización administrativa desde la aldea a la gran ciudad, una reforma social agraria, una reforma del régimen del contrato colectivo de trabajo, una reforma sobre las asociaciones. Además del reconocimiento de cada región del país y la tenencia de un parlamento propio, y la organización de las responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades, entre otros.
“La coherencia de su quehacer intelectual lo había llevado a interrogarse a fondo, en los inicios de la década del treinta, el problema constitucional en su país y la relación entre el gobierno y la sociedad para concluir la necesidad de una reforma constitucional al analizar los profundos errores que debían rectificarse”.
De modo definitivo analiza la urgencia de la plena libertad del Parlamento en las nuevas constituciones: “(…) solo en un órgano de oposición, solo ante las posibilidades polémicas de plena libertad en un Parlamento, es fácil que se revele el hombre de Estado, el hombre con visión, con capacidad intuitiva para discernir cuáles deben ser los fines que se proponga un país en un momento dado. Esta finalidad compete al hombre político, porque es, a su vez, de la política lo característico el servir, para determinar el interés general, el interés humano. El poderlo hacer, eso depende de la subsistencia de un régimen de democracia. El juicio de finalidad, el qué hacer, es el reducto inexpugnable de la democracia, cualquiera que sea la evolución política de nuestro tiempo”. [5]
Esta concepción democrática y libertaria de Fernando de los Ríos se refleja en la Declaración de La Habana, resolución aprobada en la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados del 20 al 22 de septiembre de 1943, inspirada en los principios de la Carta del Atlántico. En sus once artículos reclamaban el regreso de la República en España y un llamado a la solidaridad con la causa del pueblo español. Firmaron además, esta resolución los intelectuales españoles Gustavo Pitaluga, Manuel Pedroso Joaquín Xirau, María Zambrano, Pedro Bsch Gimpero, Demófilo de Buen, Cádido Bolívar, Mariano Ruiz Funes, Augusto Pi y Suñer junto a nuestro filósofo español. No escapó a su visión previsora homenajear en aquella importante reunión del momento histórico que vivía la nación española, pero también la cubana, cuya intelectualidad se fortalecía frente a la República y no le era indiferente sus textos, a la obra liberadora de José Martí a quien asumía desde el sentido, la esencia y la fuerza política de su pensamiento como una filosofía del porvenir.
Notas:
[1] Fernando Ortiz: Propósitos de la Institución Hispanocubano de Cultura, en Revista Ultra, p. 193.
[2] Fernando de los Ríos: Reflexiones en torno al sentido de la vida en Martí, discurso pronunciado en la Institución Hispanocubana de Cultura, 29 de enero de 1928.
[3] Fernando de los Ríos: La posición de las Universidades ante el problema del mundo actual, en Ciencia y Conciencia, Editorial de la Universidad de La Habana, 1956, pp. 4-5.
[4] Pablo F. Lavin y Padrón: Discurso de presentación de Don Fernando de los Ríos, en revista Universidad de La Habana, 1939, p. 5.b.
[5] Fernando de los Ríos: “Reflexiones sobre una posible reforma constitucional, 1931”, en Ciencia y conciencia, Editorial Universidad de La Habana, La Habana, 1956, pp. 29-30.