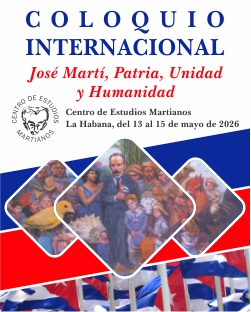De la educación científica
Por: Guillermo Castro H.

“Divorciar el hombre de la tierra, es un atentado monstruoso. Y eso es meramente escolástico: ese divorcio.
–A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres
que viven en la Naturaleza, el conocimiento de la Naturaleza: esas son sus alas. Y el medio único de ponérselas es hacer de modo que el elemento científico sea como el hueso del sistema de educación pública.”
José Martí, 1883[1]
La historia, como sabemos, se ocupa del estudio de los procesos de formación y transformación de las sociedades. Dentro de ese campo de estudio, tiene especial importancia la creación de las circunstancias que dan lugar a esos cambios mayores, y a las mentalidades que los expresan. Tal ocurre, por ejemplo, en el caso de actividades productivas como la ciencia.
La historia del conocer que hoy llamamos científico se remonta a sociedades que habían pasado del estado de barbarie al de civilización en territorios que hoy conocemos como Eurasia. África y América. Sin embargo, la formación y desarrollo de la ciencia tal como la conocemos en nuestro tiempo tiene lugar en el campo más amplio de la formación y desarrollo del mercado mundial creado por el capitalismo.
Ese proceso no fue sencillo ni enteramente pacífico. El desarrollo de la ciencia, en efecto, ha ocurrido en una pugna incesante con hábitos y mentalidades previamente existentes, con reminiscencias que se prolongan incluso en nuestro tiempo. A esa pugna se refería en 1883, cuando ya el capitalismo pasaba al desarrollo de grandes organizaciones industriales y financieras, al señalar que
Se han hecho dos campos: en el uno, maltrechos y poco numerosos, se atrincheran los hombres acomodados y tranquilos, seguros de goces nobles y plácidos, que les dan derecho de amar fervientemente el Griego y el Latín; en el otro, tumultuosos y ardientes limpian las armas los hombres nuevos, que están ahora en medio de la brega por la vida, y tropiezan por todas partes con los obstáculos que la educación vieja en un mundo nuevo acumula en su camino, y tienen hijos, y ven a lo que viene, y quieren libertar a los suyos de los azares de venir a trabajar en los talleres del siglo XIX con los útiles rudimentarios e imperfectos del siglo XVI.
En el marco de ese conflicto, añadía Martí, se elevaba de todas partes “no bien definido acaso, ni reducido a proposiciones concretas, pero ya alto, imponente y unánime”, que pedía “urgentemente la educación científica.” Quienes así lo solicitaban, dijo, coincidían en que ya era “imprescindible, e improrrogable” ofrecer esa educación, pues aunque no habían encontrado aún “remedio al mal”, ya sabían todos dónde residía “y están buscando con vehemente diligencia el remedio.” Y a modo de ejemplos agregaba lo siguiente:
Bradstreets, el más acreditado y sesudo periódico de Hacienda y Comercio que New York publica; Mechanics, el más leído por los que se dedican a las artes del hierro; The Iron Age, «La Edad de Hierro», excelente revista de los intereses mecánicos y metalúrgicos de los Estados Unidos, abogan en este mes de agosto con vivísimo empeño porque se haga de manera que llegue a ser general, común, vulgar, la educación técnica. El orador en una fiesta de Universidad, de esas muy animadas con que los colegios celebran en junio su apertura de cursos, dijo, con palabras que han recorrido entre aplausos toda la nación, algo semejante a esto: en vez de Homero, Haeckel; en vez de griego, alemán; en vez de artes metafísicas, artes físicas.
Hay elementos de aquella circunstancia que sin duda recuerdan la nuestra, cuando – al igual que entonces-, se siente la necesidad, “pero no se da aún con el remedio.” Inglaterra, decía, “ha nombrado sus Comisionados Reales para el estudio de la educación técnica y ha establecido muy fructuosas escuelas científicas; pero que haya escuelas buenas donde se pueda ir a aprender ciencia, no es lo que ha de ser.” Lo fundamental de su visión del problema, en todo caso, quedaba dicho en sus conclusiones:
Que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la educación; que los cursos de enseñanza pública sean preparados y graduados de manera que, desde la enseñanza primaria hasta la final y titular, la educación pública vaya desenvolviendo, sin merma de los elementos espirituales, todos aquellos que se requieren para la aplicación inmediata de las fuerzas del hombre a las de la naturaleza.
Tal pedimos también en nuestro tiempo, para una fase distinta de la misma batalla por la sostenibilidad del desarrollo humano. En el tiempo de Martí, las ciencias de aprendizaje prioritario eran ya las de la II Revolución Industrial, asociadas al creciente uso de la electricidad como medio para masificar la producción y al uso masivo de la metalurgia. En nuestro tiempo, esas prioridades son las que resultan de la IV Revolución Industrial, asociada al uso de la tecnología de la información para elevar la eficiencia en todas las actividades productivas, y a la necesidad de encarar las consecuencias del uso extensivo y masivo de fuentes de energía fósil que impulsó la Gran Aceleración del crecimiento económico mundial desde mediados del siglo XX.
Sabemos, en efecto, que ese siglo al XXI la Humanidad fue capaz de producir un volumen de bienes materiales mayor que el de los 100 años anteriores. Sabemos, también, que el volumen de desechos generados por ese incremento – en particular aquellos que no pueden ser reciclados en el corto plazo por la naturaleza, como los gases de efecto invernadero, el plástico y los residuos del uso masivo de agroquímicos – se ha constituido ya en una amenaza para la sostenibilidad del desarrollo humano.
Así, en nuestra circunstancia -y sin renunciar a ninguna de las grandes conquistas anteriores de la ciencia – las prioridades del conocer y del hacer se desplazan hacia las tecnologías de la información, las ciencias de la vida -la humana incluida-, y las asociadas a la gestión de los ecosistemas de los que depende nuestro desarrollo como especie. A 140 años de entonces, podemos compartir en lo más esencial las conclusiones a que llegara en su reflexión el liberal progresista que fue José Martí:
Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. –Que la enseñanza elemental sea ya elementalmente científica: que en vez de la historia de Josué, se enseñe la de la formación de la tierra.
Esto piden los hombres a voces: –¡armas para la batalla!
Esto, con una salvedad: que el “en vez” de entonces se combine con el “además” de hoy, que dará mayor sentido y eficacia al uso de esas armas en estos tiempos nuestros. Hoy, en efecto, nuestra cultura se ha visto enriquecida por toda la obra de reflexión y análisis que va del ensayo Nature, publicado por Ralph Waldo Emerson en 1836[2] a la encíclica Laudato Si’, del papa Francisco, dada a conocer en 2015.[3] Martí, que creía con firmeza en el mejoramiento humano y la utilidad de la virtud – y admiraba profundamente a Emerson – sin duda coincidiría hoy con esta visión, que es la de la Ciudad.
Ciudad del Saber, Panamá, 30 de junio de 2023.
Guillermo Castro H.
Asesor Ejecutivo
Fundación Ciudad del Saber
Skype: guillermo.castro.h
(507) 317 3708
[1] “Educación Científica”. La América, Nueva York, septiembre de 1883. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. Tomo 8. Páginas 277-278
http://jose-marti.org/jose_marti/obras/articulos/educacioncientifica/educacioncientifica01.htm
[2] https://interestingliterature.com/2022/12/ralph-waldo-emerson-nature-summary-analysis/
[3] https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html