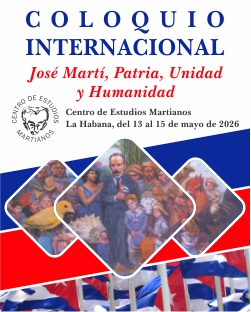Las ideas renovadoras y progresistas de José Martí quedaron plasmadas en su única novela, Lucía Jerez –originalmente Amistad funesta. La narración debía cumplir una serie de requisitos orientados por el director del periódico El Latino-Americano: contar conflictos de profusos amores, alguna muerte, presencia de diversas muchachas, ninguna pasión obscena para no despertar el rechazo de los padres de familia y de los sacerdotes eclesiásticos. Y, en específico, desarrollarse en un ambiente hispanoamericano.
A pesar de haber mostrado en ella su gran versatilidad en el mundo literario, Martí la llamó “noveluca”, en tanto se alejaba de los cánones de la novela decimonónica
En el año 1997, es Mauricio Núñez Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Martianos, quien por primera vez compara el texto incluido en las Obras completas con la versión aparecida en el El Latino-Americano. Insiste en que, para analizar la obra desde el punto de vista crítico era de vital importancia el contexto social, literario y cultural en el que se había publicado, pues datos como la fecha exacta en que apareció y otros detalles del estudio, permitirían efectuar un análisis textual y estilístico de manera comparada entre ambos ejemplares, con el interés de conseguir una mejor edición.
Luego, en el año 2000, Núñez publicó una edición crítica de la novela martiana. En ella recopila una serie de ilustraciones del periódico El Latino-Americano, con las que se promociona la indumentaria del siglo xix en la década de 1880. Fue el Suplemento de Modas la sección dedicada a abordar esta temática. Estos espacios eran frecuentes en la prensa de la época. En Cuba comenzaron a difundirse ediciones de publicaciones de Moda como Recreo Semanal del Bello Sexo, el periódico La Moda y la revista La Moda Elegante, que mantenían actualizados a los consumidores, en particular a las damas. En ellas se abordaban las últimas tendencias europeas (en especial francesas y españolas) que servían de entretenimiento a las señoras de las clases sociales más altas. Con el advenimiento de la segunda mitad de la centuria, la sociedad se había adaptado a las costumbres europeas. La Moda[1] se transformó en una filosofía de vida; se estableció como otro símbolo de poder.
Justo la imagen del Hombre[2] nos proyecta una vía de análisis de esta novela frente a la descripción de sus personajes femeninos, como ideal de belleza social. En este sentido, la vestimenta fue una de las formas más evidentes en cuanto al reconocimiento del poder y el estatus jerárquico dentro de la sociedad. El uso de atuendos refinados definía las peculiaridades de las sociedades coloniales y sus clases pudientes. El vestuario y el interés por el lujo constituyeron otro elemento para enfatizar las grandes desigualdades sociales de la Cuba del siglo xix. Por ejemplo:
A los artesanos, con su mejor chaqueta de terciopelo, sus pantalones de dril muy planchado y su sombrerín de castor fino, da gozo verlos. Los indios, en verdad, descalzos y mugrientos, en medio de tanta limpieza y luz, parecen llagas. Pero la procesión lujosa de madres fragantes y niñas galanas continúa, sembrando sonrisas por las aceras de la calle animada; y los pobres indios, que la cruzan a veces, parecen gusanos prendidos a trechos en una guirnalda.[3]
La moda femenina europea de los últimos años del siglo xix puede dividirse en dos períodos. El primero, de 1870 a 1890, y el segundo desde 1890 hasta 1900. Ya desde 1860 la crinolina, jaula o malakoff había comenzado a sufrir transformaciones; se achataba en su parte delantera y se abultaba en la trasera. Estos cambios realizados a la forma de la falda dieron lugar a la semi-jaula (llamada también crinolina elíptica), que solo abultaba la zona de los glúteos y parte de las caderas. Gracias a ello surge el polisón, que da nombre a la moda de este espacio temporal. La nueva línea vestimentaria se vio marcada por el uso de los vestidos llamados “tapiceros”, dotados de grandes cantidades de tejido de diversas texturas y colores, cuyos adornos se agrupaban en su mayoría sobre el polisón. En el segundo período la silueta femenina experimentó un cambio radical. Desapareció el polisón, la falda se simplificó, ajustada en la cintura y amplia hacia abajo. Resurgió la manga jamón o pierna de cordero.
En su novela, Martí representó de modo fidedigno el canon vestimentario de los años 80 del siglo xix. Se valió de la indumentaria como mecanismo para la representación de los personajes, principalmente femeninos. Las detalladas descripciones desde el comienzo de la novela van revelando la naturaleza física y sicológica de Lucía, Ana y Adela. Es importante tener en cuenta que, tanto en la literatura como en la plástica de este espacio epocal, existe una correlación en cuanto a los intereses de representación. Es por ello que, similar a la novela de costumbres, la pintura recrea sitios, aditamentos, todo un sistema de coordenadas sociológicas que remiten a la época.
Se pueden establecer relaciones entre el personaje de Lucía y el Retrato de Emelina Collazo Tejeda,[4] de Guillermo Collazo (1850-1896) en el año 1886, en cuanto al vestuario con que aparecen. Como ambas figuras femeninas portan vestidos de seda, resulta posible describirlas como representantes de la alta burguesía. Lucía, amante de la exclusividad, traía consigo el color negro en una flor;[5] la señora Collazo, esposa de uno de los pintores más prestigiosos de la época, regia y serena a la vez, posa sus delicados pies sobre la suavidad de un cojín, lo que demarca su impronta social. “Adela, delgada y locuaz, con un ramo de rosas Jacqueminot al lado izquierdo de su traje de seda crema”,[6] remite en lo visual al cuadro Retrato de Carmen Bacallao de Malpica (1883),[7] pintada por Guillermo Collazo. “La figura erguida le ofrece al pintor un magnífico campo, que sabe potenciar, para desplegar toda su técnica pictórica al representar la suntuosa textura de la tela del traje”.[8] Por otra parte, al atender a los elementos con que Martí construyó la imagen de Ana resulta interesante su similitud con las pinceladas del retrato La siesta (1886),[9] de Collazo: ambas vestidas de muselina blanca con un detalle azul en la parte superior. En una lo es una flor sujeta con hebras de trigo, en la otra, un lazo. En sentido general, el espectador que revisite esta novela y los retratos presentados se encontrará ante la grandeza del paradigma social que fue la Moda de la centuria decimonónica.
A partir de las descripciones de la espacialidad se desarrolla la trama de los personajes de la novela. El autor no declara ubicación precisa, solo atribuye particularidad para englobar el imaginario e idiosincrasia del latinoamericano, como un todo debido a los procesos de la colonización europea:
Porque era aquel un lindo parador, techado y emparrado de verdura, puesto allí por los dueños de la finca, para que los visitantes hicieran de veras, al llegar a la ciudad, su almuerzo a la manera campesina. Allí el queso, que manaba la leche al ser cortado, y sabía ricamente con las tortas de maíz humeante que servía la indita de saya azul, envueltas en paños blancos. Allí unos huevos duros, o blanquillos, que venían recostados, cada uno en su taza de güiro, sobre una yerba de grata fragancia, que olían como flores. Allí, en la cáscara misma del coco recién partido en dos, la leche de la fruta, con una cucharilla de coco labrado que la desprendía de sus tazas naturales. Y mientras duraba el almuerzo, unos indios, descalzos y en sus trajes de lona, puesto en tierra sus sombreros de palma, tocaban, bajo otro paradorcillo más lejano, dispuesto para ellos.[10]
Cuando se analizan todos los asuntos que expone el autor se pueden interpretar estas descripciones como la personificación literaria de los míticos cuadros costumbristas y/o populares de los países latinoamericanos. En ellos se pueden detectar similitudes pictóricas y temáticas que representan sus raíces y costumbres cotidianas.
Todavía hoy, Lucía Jerez, suscita el interés de sus lectores e invita a la realización de nuevas investigaciones. En ellas, la Moda, como suerte de narrador omnisciente, jugará un rol determinante a la hora de narrar la Historia desde el comportamiento de la sociedad. Es por ello que, según expresaba Honorato de Balzac: “La persona que investigara la historia de los vestuarios de los pueblos concebiría la historia ‘más nacionalmente veraz’”.[11]
[1] Cfr. Roland Barthes. “El sistema de la Moda”, en El sistema de la Moda y otros escritos, Paidós, Barcelona, 2005. Es pertinente señalar que en esta investigación se ha usado el término Moda, tal como lo concibe y expone la diseñadora y profesora María Elena Molinet: fenómeno básicamente económico que comienza en el siglo xix. Se refiere a la Moda lanzada por los modistos influyentes para las clases adineradas que exhiben el poder económico. A diferencia del término moda que, según los diccionarios, es el uso o costumbre en boga durante un tiempo o en un país, y que se utiliza en la vestimenta, en los tejidos y en varios adornos personales.
[2] Es el resultado de la integración de la vestimenta, el cuerpo, la gestualidad y el intelecto de cada tipo individual y de cada grupo social sujeto a análisis. En este concepto intervienen factores extrartísticos como son los gestos, el cuerpo y el intelecto. Este último responde a las características del individuo en específico y del grupo social y lugar donde está ubicado, información que se obtiene del estudio del entorno de una imagen y de la historia personal de su portador, sea personaje real o literario. En cuanto al cuerpo humano y a la gestualidad, varían según la etnia de cada país y también en relación con la cultura.
[3] José Martí, Lucía Jerez (edición crítica y prólogo de Mauricio Núñez Rodríguez), Editorial Linotipia, Bogotá, Colombia, 2000, p. 50.
[4] Óleo sobre tela, 204 x 120 cm, en Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Colonia (siglo xvi-xix).
[5] No portaba flores en su vestido de seda carmesí porque no había en los jardines flores negras. Sus gustos se inclinaban hacia esta porque nadie las poseía.
[6] José Martí, Lucía Jerez, ed. cit., pp. 49-50.
[7] Óleo sobre tela, 210,5 x 105,5 cm, en Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Colonia (siglo xvi-xix).
[8] Adelaida de Juan, “La mujer pintada en Cuba”, en Temas, no. 5, La Habana, ene.-mar., 1996, p. 39 (formato digital).
[9] Óleo sobre tela, 66 x 83,5 cm, en Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Colonia (siglo xvi-xix).
[10] José Martí, Lucía Jerez, ed. cit., p. 142.
[11] María Elena Molinet, La piel prohibida, Letras Cubanas, La Habana, 1996, p. 8.