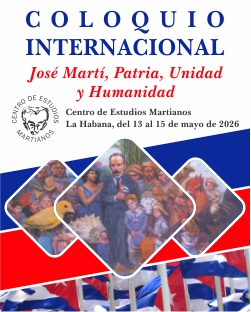La lectura de los versos de José Martí por parte de Cintio Vitier data de la década de 1950, y apunta a un aspecto, motivo de análisis hasta hoy: el vínculo de elementos de tradición y modernidad dentro de su poética. En “Los Versos libres” (1953), Vitier menciona un barroquismo de estirpe hispánica, con raíces en Lope de Vega y Francisco de Quevedo, al referirse a los estudios sobre este poemario.[1] Si bien hasta 1953, los estudios de recepción señalan posibles intertextualidades de Versos libres con la obra de algunos poetas españoles, no se había realizado un estudio sistémico que mostrara en qué consisten tales referencias. No será hasta 1973 que Juan Marinello –quien ya había publicado La españolidad literaria en José Martí, en 1942– en prólogo a Poesía mayor, compara versos martianos con los de Góngora y Calderón y deslinda elementos de la tradición hispánica, así como el misticismo cuyas raíces están en Santa Teresa y Fray Luis, la muerte como aliada del guerrero…[2]
La lectura de los versos de José Martí por parte de Cintio Vitier data de la década de 1950, y apunta a un aspecto, motivo de análisis hasta hoy: el vínculo de elementos de tradición y modernidad dentro de su poética. En “Los Versos libres” (1953), Vitier menciona un barroquismo de estirpe hispánica, con raíces en Lope de Vega y Francisco de Quevedo, al referirse a los estudios sobre este poemario.[1] Si bien hasta 1953, los estudios de recepción señalan posibles intertextualidades de Versos libres con la obra de algunos poetas españoles, no se había realizado un estudio sistémico que mostrara en qué consisten tales referencias. No será hasta 1973 que Juan Marinello –quien ya había publicado La españolidad literaria en José Martí, en 1942– en prólogo a Poesía mayor, compara versos martianos con los de Góngora y Calderón y deslinda elementos de la tradición hispánica, así como el misticismo cuyas raíces están en Santa Teresa y Fray Luis, la muerte como aliada del guerrero…[2]
Cintio Vitier retoma los postulados de Miguel de Unamuno al estudiar la presencia de América en la poética martiana, y la llama: “la región volcánica de su poesía”. Selva y volcán, son dos términos que en Martí están estrechamente ligados a la naturaleza americana, que describe como “exabrupto”, y de la que nacen los héroes americanos.[3]
En “Los Versos libres”, Cintio desarrolla el carácter telúrico del poemario. Habla de estos poemas como una fuerza irruptora sin semejantes en la lírica española. Parte de la idea de que se corresponden tanto a un estilo como a un pensamiento, y a un deseo de libertad, simbolizado en el caballo, que se une a la idea de la novedad americana, contrastada con una Europa ancilar. En estos versos está la esencia del hombre nuevo americano, con toda su pujanza y anhelos.
En “Lava, espada, alas (En torno a la poética de los Versos libres)” (1972),[4] Vitier continúa el análisis anterior y comenta la irrupción americana en los versos, a partir de un detallado estudio de la significación de los símbolos que dan título al ensayo. El fuego constituye una fuerza espiritualmente telúrica, que forja la espada –segundo símbolo– para que el guerrero la empuñe y moldee el carácter americano que, a su vez, asciende al cielo. La explicación de este autor, si bien está referida particularmente a la poesía sobrepasa esos límites, pues se apoya en la significación de estos tres símbolos en la construcción de la identidad americana que emprende José Martí.
Es este el primer trabajo dedicado enteramente al análisis de la simbología, en específico, la que tiene por referentes la tierra americana, y también tiene la primacía en determinar en qué radica la profunda americanidad de estos versos. Retoma los símbolos estudiados por Concha Menéndez:[5] lava, espada y alas, y los analiza minuciosamente, para llegar a la conclusión de que los versos brotan de la tierra, como brotaron los guerreros americanos –léase Bolívar, San Martín–.[6] La espada es considerada “la energía original y comprimida que al irrumpir se convertirá en lengua de lava”.[7] Intuye Vitier una profunda hispanidad en Versos libres, con reminiscencias al Siglo de Oro español, que ya había notado Fina García Marruz, en “José Martí”,[8] pero incorpora la teluricidad americana a su interpretación, lo cual es uno de los grandes aciertos. Brevemente comenta la influencia que tuvo en otros poetas como Gabriela Mistral o César Vallejo, temática que desarrollará en “Martí futuro”, en la que compara versos puntuales de Martí con los de Rubén Darío y César Vallejo.
Cintio Vitier reflexiona también sobre la naturaleza romántica o moderna de Versos libres. Asume que son de estirpe romántica por el culto de la libertad; la naturaleza y la imaginación presentadas grandiosamente; también por el énfasis y la tendencia a filosofar en verso; pero superan este movimiento porque logran una dimensión de proximidad a las tragedias humanas que el romanticismo como escuela no conoció. Estudia las significaciones del caballo, corcel y jamelgo como símbolo del verso pujante y libre.[9] Para este ensayista, uno de los más importantes exégetas martianos, el pasaje romántico, la noche cargada de rayos y truenos y el enfoque pavoroso de la naturaleza, se traslada al conocimiento real del alma humana. El verso está recargado de imágenes, ideas y cosas, y el tempo es frenético. Las luchas de contrarios conviven en las agonías del alma del poeta.[10]
Esboza Vitier el concepto de armonía universal, comenta que el pensamiento ético y religioso de los Versos libres completa la idea de la naturaleza, como origen de libertad y correspondencia entre el mundo espiritual y material, para este autor el sacrificio y el dolor funcionan para restaurar la armonía perdida por las acciones de los hombres. Estudia la función del dolor, y sus diferentes gradaciones, así como las leyes que lo rigen y su utilidad. Carlos Javier Morales, en La poética de José Martí en su contexto (1994), amplía y estudia con detalles la presencia y función de los principios de los conceptos de la armonía universal dentro de la obra martiana y particularmente en los Versos libres.
Apunta Vitier otro aspecto que será trabajado por ensayistas en la década de 1990, fundamentalmente, y que confiere modernidad a los versos: la amargura de lo urbano, refiere que, en esta poesía de la Ciudad Moderna, cuyo más cercano antecedente es Walt Whitman, Martí se deslumbra con la ciudad porque encuentra el rostro de los pobres, de la multitud que trabaja, llora y ríe, con un sentido vivo y entrañable, en el mismo sentido que el poeta norteamericano, que luego asumiría César Vallejo. Su acercamiento a los Estados Unidos fue “vivo y entrañable”.
En 1957 surgió “como un vehemente testimonio de fe poética”, Lo cubano en la poesía, fruto de un curso ofrecido en el Lyceum de La Habana, del 9 de octubre al 13 de diciembre de 1957. En este libro, sin dudas valioso en la historia de la poesía cubana, Vitier explica, desde su singular óptica, la importancia y el papel de Martí dentro de la historia poética cubana: Lo cubano se revela, por ella, en grados cada vez más distintos y luminosos.
Primero fue la peculiaridad de la naturaleza de la isla. […] Muy pronto, junto a la naturaleza aparece el carácter: el sabor de lo vernáculo, las costumbres, el tipicismo con todos sus peligros. Más adentro comienza a brotar el sentimiento, se empiezan a oír las voces del alma. Finalmente, en algunos momentos excepcionales, se llega a vislumbrar el reino del espíritu: del espíritu como sacrificio y creación. Y es Martí la encarnación del reino del espíritu en la poesía cubana.[11]
La significación de Martí en la Historia literaria radica en su obra poética, significa el “arribo a la plenitud del espíritu, si no en su dimensión mística (aunque muy cerca parece que estuvo de tocarla en sus últimos días), sí en el doble sentido que le hemos dado a la palabra ‘espíritu’: objetivación y sacrificio. Y todo ello sin perder […] los testimonios y las angustias del ‘alma trémula y sola’”.[12]
Para Cintio Vitier, Martí es uno de los maestros de la literatura cubana, y aportó el espíritu guerrero de la poesía cubana. Sus estudios influyeron notablemente en las futuras generaciones de críticos y develaron nuevos caminos.
[1] Cintio Vitier, “Los Versos libres”, en Temas martianos. Primera serie, Departamento Colección Cubana, Biblioteca Nacional “José Martí”, La Habana, 1969, p. 154.
[2] Juan Marinello, “Sobre la poesía de José Martí” (prólogo) a Poesía mayor (José Martí), Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973.
[3] Cfr. Lourdes Ocampo Andina: “Introducción”, De la historia a las letras: Bolívar por Martí. Antología crítica, Centro de Estudios Martianos, Ediciones Boloña, La Habana, 2012, pp. 5-12.
[4] Cintio Vitier: “Lava, espada, alas (En torno a la poética de los Versos libres)”, Temas martianos. Segunda serie, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 1982.
[5] Concha Menéndez: “Los Versos libres de José Martí”, Archivo José Martí, a. 4, may.-dic., 1943, t. 2, pp. 376-377. Este es un pequeño artículo de apenas dos cuartillas que parte de: “Al frente de estos versos Martí escribe una declaración estética a la cual el análisis crítico tiene poco que añadir”, su importancia radica en el comentario sobre los símbolos: lava, espada, escudo, y muerte, retomados luego por Cintio Vitier. Hay una pequeña exégesis de “Pollice verso”, pero realizada a partir de la edición de 1913, cuyos versos no presentan el orden propuesto por su autor, lo que se invalida el análisis.
[6] Cfr. Lourdes Ocampo Andina: “Simón Bolívar en José Martí: de la historia a la literatura”, Anuario del Centro de Estudios Martianos, n. 33, La Habana, 2010, pp. 117-127.
[7] Cintio Vitier: “Lava, espada, alas (En torno a la poética de los Versos libres)”, Temas Martianos. Segunda serie, ed. cit. p. 55.
[8] Fina García Marruz: “José Martí”, en Archivo José Martí, Número del Centenario, t. IV, nos. 19-22, ene.-dic., La Habana, 1953, pp. 52-86.
[9] Cfr. Cintio Vitier: “Los Versos libres”, en Temas martianos. Primera serie. Departamento Colección Cubana, Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, 1969, p. 154.
[10] Ibídem, p. 162.
[11] Cintio Vitier, Lo cubano en la poesía, Instituto del Libro, La Habana, 1970, p. 19.
[12] Ídem, pp. 227-228.