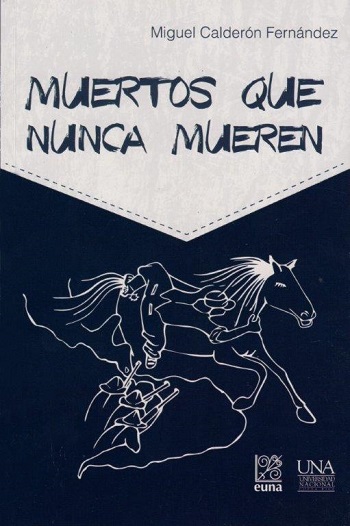
La novela Muertos que nunca mueren[1] del narrador costarricense Miguel Calderón Fernández nos trae de vuelta a un grupo de significativas personalidades de la historia de la ciudad de Pérez Zeledón, de Costa Rica, de Centroamérica y del Caribe. Pero nos regresa a esas figuras, ahora como personajes literarios, lo que permite al autor hacer una recreación de cada una de sus historias de vida.
Asistimos a un acercamiento único a sus biografías, a numerosas de las anécdotas y sucesos que hicieron de ellos, precisamente, grandes figuras, es decir, decisiones importantes que tomaron en momentos precisos, la eticidad de su conducta, la dedicación absoluta a una causa o los conflictos propios de un ser humano en situaciones límites.
Miguel Calderón Fernández es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y trovador por vocación y convicción. Ya conocemos de su autoría la novela La Mansión (2018), que recrea la estancia de Antonio Maceo en Nicoya y los volúmenes de relatos Cuentos de la Bonga (2014) y Cuentos para un final (2019).
Muertos que nunca mueren nos acerca a los héroes y, a su vez, aproxima los héroes al lector. Se acortan las distancias que a veces existen entre los grandes íconos de la historia de nuestros países y los ciudadanos del siglo XXI. Esos grandes artífices de la historia aquí aparecen dialogando. Es que pertenecen a una familia. Ellos también son esposos, padres, hijos, hermanos. Integran un núcleo social que también participa de la guerra estando lejos o cerca y es que la novela brinda numerosas y complejas historias personales y familiares más allá de las batallas.
Predomina en el relato una instancia en tercera persona omnisciente que presenta los diferentes personajes que sucesivamente aparecen en la acción. Estos, a su vez, se convierten en narradores que van contando cada una de sus historias de vida que casi todas son significativas por pequeñas que pudieran ser porque cada individuo que participa en una guerra tiene grandes anécdotas que contar. El general Tigerino, por ejemplo, es el personaje a través del cual se estructura la acción dramática. Va narrando a sus compañeros de lucha todas las hazañas bélicas en las que participó él o las grandes personalidades de la historia centroamericana que conoció.
Sobresale a lo largo de toda la narración Centroamérica asumida como una sola patria, como un solo país, como una misma causa, como un mismo destino. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica son espacios por donde transitan las anécdotas que se narran en la voz de los personajes. Las fronteras político-administrativas correspondientes a los diferentes países se desdibujan. Los personajes nacen en un país y mueren luchando por la independencia del vecino o sienten la necesidad de alistarse a las tropas que van a libertar al país hermano.
A diferencia de otros textos en que las hazañas bélicas son protagonizadas únicamente por los personajes masculinos, en esta novela la voz femenina sale del anonimato y narra la tragedia de la guerra desde su horizonte. Es que cuando un integrante de la familia marcha a una contienda, toda la familia, de alguna manera, también marcha a la guerra o está en función de este acontecimiento por la constante incertidumbre o angustia por la llegada en cualquier momento de un mensaje, muchas veces fatal.
El narrador expresa que: “las mujeres son las madres de las revoluciones”[2] y es que cuando los hombres van a cumplir estas misiones, ellas asumen todo el radio de acción de la familia, se crecen, se multiplican desde la retaguardia. Y si el esposo muere ―como le ocurre a personajes de la novela― tienen que asumir la responsabilidad total del hogar desempeñándose en cualquier labor que pueda brindar el sustento de sus hijos sin importar si son tradicionalmente destinadas a un sexo u otro, desde ayudar en hospitales de pueblos hasta arriar mulas para llevar mercancías o el correo a zonas de difícil acceso. La mujer centroamericana aparece imponiéndose a una realidad que todavía sobrevive en la región.
En el discurso de la novela diferentes voces narrativas femeninas narran lo espantoso de las guerras. Si son etapas duras y complejas para los hombres, resultan doblemente difíciles para las mujeres que son víctimas de violaciones, maltratos, secuestros, no solo en tiempos de guerra. Sus historias están llenas de matices. Son dramáticos recuentos; pero a su vez, expresan una actitud elevada para superar las adversidades. Constituyen experiencias muy atractivas desde el punto de vista narrativo y humano.
El conflicto de las migraciones es otro de los ejes que se desliza en la acción dramática, pues la guerra es una de las causas de las migraciones forzadas: un fenómeno de actual preocupación en la región y numerosas zonas del planeta. Si un miembro de la familia emigra es una sensación parecida a cuando marcha hacia una guerra: nunca se sabe cuál será el destino que le asecha. Detrás queda una familia entre la incertidumbre y la espera, entre la ausencia y la pérdida. Son espacios en los que se pierde la dinámica familiar, a veces, para siempre. La novela brinda, en este sentido, un amplio prisma de personajes en situaciones límites.
La narración se detiene en numerosas ocasiones en la descripción pormenorizada de diferentes acciones combativas. Enfatiza en el arrojo y la valentía de sus líderes y combatientes; pero no aparece aquí la acción por la acción misma, sino para que reflexionemos de la mano del narrador sobre la guerra y sus nefastas consecuencias para el individuo, la familia, los pueblos, las ciudades, la sociedad.
La lectura de la novela constituye, a su vez, un viaje por la geografía de Costa Rica y la posibilidad de descubrir zonas selváticas profundas con la fauna característica de la región. Es también un recorrido por las costumbres propias de los pueblos originarios del continente hasta referencias más contemporáneas en una síntesis del espacio novelesco que permite narrar acontecimientos ocurridos en el siglo XIX con otros acaecidos en el XX.
Es un prisma de anécdotas de numerosas personalidades notables de la historia centroamericana: esos “Hombres que no deben morir” o lo que es lo mismo: “Muertos que nunca mueren” porque dejan un legado extraordinario de entrega a su pueblo.
[1][1]Miguel Calderón Fernández: Muertos que nunca mueren. Editorial de la Universidad Nacional, Costa Rica, 2018.
[2] Ob. cit., p. 55.






