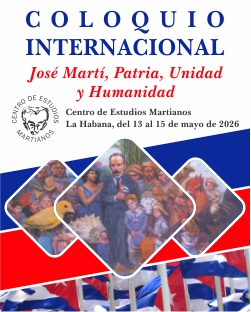Casi todos tenemos la certeza de que José Martí es en sí un universo; su personalidad y obra literaria han favorecido estudios sobre gran variedad de asuntos, los cuales no parecen agotarse. En la actualidad, desde hace ya décadas, cierto aspecto va ganando cada vez mayor interés: la representación de la figura femenina en el discurso de sus piezas.
Realizar un análisis serio de dicha representación a lo largo de toda la creación martiana, en pocas páginas, es una tarea, más que compleja, imposible. Por tanto, estimo conveniente seleccionar un texto eje sobre el cual giren otros textos, de forma tal que, entre todos, se complementen y logren acercarnos a algunas conclusiones justas.
Decidí que el eje podrían ser los cuarenta y seis poemas que componen el conjunto denominado Versos Sencillos, de 1891. Es rico, completo y, además, surge en un momento de madurez para su autor; engloba prácticamente quizás todas las representaciones de mujer que este pudo haber construido durante su paso por la Tierra.
Quizás debamos separar a los personajes femeninos en dos grupos fundamentales: la mujer familiar, progenitora, protectora, alma pura; por otro lado, la mujer pasional, amante, rebelde e, incluso, traidora. Estos son, en esencia, los “arquetipos” a los que se refiere la investigadora Mayra Beatriz Martínez en su libro Martí, eros y mujer (revisitando el canon) (2008). Tenemos dos constantes: la “mujer ángel” y la “mujer impura”. Se inmiscuye en ambos bandos la Eva bíblica, pionera que es, a la vez, madre de la humanidad y culpable del pecado original.

Clara representación de la mujer angelical martiana es María García Granados, la niña de Guatemala, esa que todos identificamos hoy como “la que murió de amor”. La causa poética de la muerte es prueba de la sensibilidad de esta joven, quien se ahogó en el río, cual la Ofelia de Hamlet, sumida en la más profunda agonía, cuya razón fue, según asegura el sujeto lírico y contrario al parte médico, una decepción romántica. Siguiendo la misma línea, en el poema XXI, el sujeto lírico cuenta que asiste a lo que parece ser una exposición de arte, donde queda maravillado por una figura femenina, plasmada sobre el lienzo. Ella lleva a sus pies al esposo rendido y en el seno a un niño desnudo; cumple con los dos roles establecidos para la mujer del hogar. La imagen creada se asemeja a La piedad.
La propia progenitora del sujeto lírico es esa especie de madre coraje, protectora y abnegada. En el poema XXVII, va en busca de su hijo en medio del caos y la conmoción. El acontecimiento hace referencia a los sucesos del Teatro Villanueva, cuando el Cuerpo de Voluntarios, fuerza militar al servicio del gobierno español, interrumpió los aplausos de una obra al final de la cual se exclamó “Viva Cuba Libre”. Leonor Pérez decidió salir en busca de José Julián para alejarlo del peligro.
“El papel de la mujer hogareña no se reduce siempre a una posición sumisa, pasiva e indefensa”.
El papel de la mujer hogareña no se reduce siempre a una posición sumisa, pasiva e indefensa. A semejanza de Mariana Grajales, progenitora de los Maceo, Leonor representa un tipo de heroína que, sin embargo, nunca llegará a equipararse a ninguna figura heroica tradicional. El deber de la mujer héroe es vivir exclusivamente para los otros, pues, según Martí, como hombre decimonónico que fue, las leyes de la naturaleza resultan inalterables y está en la propia biología femenina la cualidad de poseer una vocación por el cuidado ajeno más desarrollada que la de cualquier persona de sexo masculino.
Si bien en las páginas del periódico Patria se hallan menciones al papel activo que podría llegar a desempeñar la mujer dentro del proyecto de liberación nacional, su rol parece inferior al del verdadero protagonista: el individuo hecho para la vida pública. Ella, aunque participe, no podrá abandonar el hogar y la familia; sin embargo, Él, en caso de ser necesario, deberá hacerlo por un bien mayor: el reclamo de la propia Patria, madre suprema. Tan solo recordemos aquella escena de Abdala.

La mujer pasional es portadora de un amor distinto. Representa el deseo, el juego de la seducción como ritual cíclico. Buena parte de su atractivo reside en el carácter secreto y prohibido de la relación que se establece con esta, más allá de las normas, con cierto aire de pecado. Pero en el poema XLI de los Versos Sencillos, Blanca y Rosa pasan a un segundo plano, pues el sujeto solo puede pensar en el pobre artillero, o en su padre, soldado y obrero. Los nombres de Blanca y Rosa quizás estén ahí para representar los dos tipos de mujer de los que venimos hablando: blanco para la madre, esposa o hermana pura y buena; rojo para la amante pasional y rebelde. No quiere decir esto que el sujeto lírico desdeñe todos los afectos, sino que se siente comprometido con lo que supone una misión trascendental, responsabilidad que se le ha otorgado por ser un hombre capaz de identificar las injusticias y actuar en consecuencia, mediante el sacrificio.
La bailarina española aparece en el reconocidísimo poema X, el cual narra la experiencia de quien disfruta de un espectáculo nocturno de flamenco; se trata, en realidad, del que presentó Carolina Otero en un teatro de Nueva York, al cual Martí tuvo el gusto de asistir. Sin olvidar nunca la firmeza de sus ideales, pues se alegra de que hayan decidido quitar la bandera española ─por lo que su conciencia lo deja entrar al teatro─, el baile es un momento de distracción absoluta, de disfrute de los movimientos que realiza la artista, esa que, además, se ajusta a un concepto de belleza específico: de piel pálida, mirada de mora y labios rojos. Por su talento y hermosura, se le compara con una deidad, muy alejada de lo terrenal. Pero no, esta no es la donna angelicata de los renacentistas, sino una muchacha sensual, provocativa. Todo forma parte del espectáculo, el cual solo le proporciona breves momentos de gozo al sujeto, cuya “alma trémula y sola” regresa a su aislamiento habitual, el que sufría el Apóstol en medio del destierro.
“(…) está en la propia biología femenina la cualidad de poseer una vocación por el cuidado ajeno más desarrollada que la de cualquier persona de sexo masculino”.
Martí elogia las cualidades de otras artistas, como Eloísa Agüero y Pilar Balaval, en varios de sus boletines. Esta es una de las profesiones en las que, para sus contemporáneos, sí puede desempeñarse una persona de sexo femenino. Los trabajos que requieran de mayor esfuerzo físico e intelectual no son ideales para ellas; por eso al joven Martí, como se aprecia en el Diario de Izabal a Zacapa, le incomodan tanto los primeros contactos con Lola, una fémina alejada de la noción de belleza hegemónica occidental, trabajadora, viajera, ruda y seria. También es conocido su evidente desagrado hacia una de nuestras autoras más relevantes, el “alma de hombre”, la “atrevidamente grande”. Lola y la Avellaneda son una especie particular de mujer, ajena a los arquetipos, demasiado cercana a la imagen idealizada del patriarca, el líder, el destinado a la vida pública.
De vuelta a los Versos Sencillos; la mujer primigenia, a diferencia de Leonor o Carolina Otero, aparece en más de un poema, porque Eva está en todas partes y constituye la expresión máxima del amor en general. Nació de la costilla de Adán, pero dentro de sí «vibra el Universo», dado que en su vientre se gesta la humanidad. No obstante, todo lo maravilloso tiene su carga negativa, serpiente que acecha en el jardín del Edén. Como trae el amor, también se lo lleva; esta actitud forma parte de su carácter dual, cambiante, de mujer que traiciona y mujer que consuela. Más que para representar a una fémina ambigua, Martí elige a Eva para sintetizar a las mujeres en su conjunto, pues posee por sí sola ─casi─ todas las características de sus diversas sucesoras y herederas.
“La propia progenitora del sujeto lírico es esa especie de madre coraje, protectora y abnegada”.
Se echa de menos a aquella mujer que es dueña de sí misma. Claro, esta personificaría una idea de lo femenino que no encaja con la concepción de la sociedad de entonces. Sin embargo, vislumbrando los tiempos que le sucederían, en documentos más privados, Martí exhorta a la jovencísima María Mantilla a labrarse su propio camino como individuo libre e independiente. Sería esta entonces semejante a una versión honrada de la mujer citadina que aparece en las Escenas norteamericanas, inmune a la avaricia moderna, poseedora de virtudes espirituales y una elevada inteligencia.
¿Se contradice? ¿Acaso no es este pecado adjudicable a todos los seres humanos? ¿No son naturales e inherentes a nuestra condición de organismos vivos la evolución y el cambio? ¿Hemos olvidado la importancia de los medios, los contextos, los públicos en la producción de un autor? Más allá de la glorificación superficial o la crítica mordaz y desinformada, se torna necesario trabajar en el estudio científico, imparcial y sincero de los tesoros legados por una de las personalidades más trascendentales de la cultura cubana e hispanoamericana de todos los tiempos, la de nuestro José Martí.