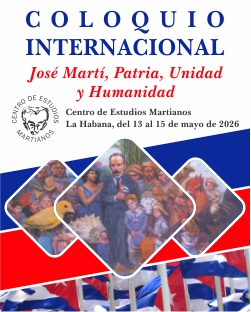Descargar artículo completo aquí
 Recientemente se cumplieron140 años de la fundación de la Revista Venezolana, empeño fugaz que trasciende por su valía cultural. Esa obra que no parte “de una profesión de fe, sino de amor”[1], significa un ascenso hacia la madurez de propósitos, que se concreta en su voluntad de hacer en bien de América, más que de decir. Ese espíritu pragmático¾ en el buen sentido de la palabra¾, hallará su cauce, sin embargo, en el ejercicio verbal de que hace gala en los dos únicos números de la Revista. Sólo a través de la palabra impresa es dable su empeño de indagación continuada en nuestros orígenes, lo que significa aporte decisivo al perfil de un continente que se debatía aún entre la colonia subyacente y el espíritu revolucionario que le aportó el independentismo, agonizante ya en las repúblicas despóticas.
Recientemente se cumplieron140 años de la fundación de la Revista Venezolana, empeño fugaz que trasciende por su valía cultural. Esa obra que no parte “de una profesión de fe, sino de amor”[1], significa un ascenso hacia la madurez de propósitos, que se concreta en su voluntad de hacer en bien de América, más que de decir. Ese espíritu pragmático¾ en el buen sentido de la palabra¾, hallará su cauce, sin embargo, en el ejercicio verbal de que hace gala en los dos únicos números de la Revista. Sólo a través de la palabra impresa es dable su empeño de indagación continuada en nuestros orígenes, lo que significa aporte decisivo al perfil de un continente que se debatía aún entre la colonia subyacente y el espíritu revolucionario que le aportó el independentismo, agonizante ya en las repúblicas despóticas.
El sentido de la utilidad de su labor, y de la trascendencia de ésta hacia una práctica social que quiebra los estereotipos tradicionales de escritura, se hacen explícitos cuando declara que la Revista viene
¾ a poner humildísima mano en el creciente hervor continental; a empujar con los hombros juveniles la poderosa ola americana; a ayudar a la creación indispensable de las divinidades nuevas; a atajar todo pensamiento encaminado a mermar de su tamaño de portento nuestro pasado milagroso; a descubrir con celo de geógrafo, los orígenes de esta poesía de nuestro mundo, cuyos cauces y manantiales genuinos, más propios y más hondos que los de poesía alguna sabida, no se esconden por cierto en esos libros pálidos y entecos que nos vienen de tierras fatigadas(…) Cosas grandes, en formas grandes.[2]
Si se mira con atención el fragmento anterior, saltan a la vista algunas consideraciones interesantes. No sólo habla el americanista consciente de su pertenencia al espacio geográfico y cultural que lo circunda. Estas reflexiones concuerdan con sus criterios en torno a las insólitas dimensiones de la naturaleza continental, en consonancia con el conocimiento reciente de la América del Sur, lo que significa una nueva ampliación de sus horizontes continentales¾no olvidemos la estancia en México y Guatemala¾, hasta tiempo antes limitados al entorno isleño, aunque hubiese transitado ya por Europa y los Estados Unidos. En esos espacios resultaba un sujeto extrañado, distante desde el punto de vista cultural y afectivo, amén de la identificación sentimental con sus raíces ibéricas o su entusiasmo ante el mundo galo. Esta experiencia, en cambio, ha devenido grato deslumbramiento, verificación in situ de coincidencias largamente intuidas.
La noción del “pasado milagroso” aquí expuesta da continuidad a una idea que se remonta también a la etapa guatemalteca, concretamente a su texto “ Poesía dramática americana” (1878), en el que reclama originalidad expresiva acorde con los temas que deben nutrir la literatura de su época. Estos se encuentran, en gran medida, en las fuentes historiográficas, estrechamente ligadas al mito y las tradiciones orales, lo que significa, en el texto citado, el reconocimiento de que poseemos un pasado a la vez “histórico y fantástico”,[3] y que como tal debe ser concebido y expresado por el escritor americano. Esa conciencia de la valía de los mitos fundadores, equiparados a la mejor tradición clásica, presente en el texto que nos ocupa, donde se pone en claro la existencia de “cuatro siglos de epopeyas no trovadas”[4], adquieren una dimensión superior, evidentemente, en las líneas subrayadas en el párrafo anterior, pero tal vez su expresión más acabada y sintética la alcance en La Edad de Oro, ya a finales de la década, cuando se decide a renovar desde los cimientos mismos la educación del futuro hombre americano. El modo más convincente de referirse a ese legado del que somos consecuencia y cúspide es declarar: “¡Qué novela tan linda la historia de América!”[5]
Más adelante, en los inicios del segundo y último número, dirá: “No se ha de pintar el cielo de Egipto con brumas de Londres; ni el verdor juvenil de nuestros valles con aquel pálido de Arcadia, o verde lúgubre de Erin.”[6] El americano fervoroso, que consagrará sus empeños al bien de la patria mayor, aflora en esas breves líneas no sólo señalando una carencia de las letras que le precedieron en el continente, sino mostrando el camino de la búsqueda hacia modos de expresión propios, que se correspondieran con la novedad del mundo que debían contar y definir.
Sin embargo, como hombre plenamente responsable de su misión de periodista, presta especial atención al proceso de recepción, a las opiniones de los lectores y de la crítica, pues se sabe inmerso en una tarea renovadora que junto al aplauso también encontrará la incomprensión y probablemente el descrédito. No hay asomo de servilismo para halagar a los inconformes. Sin dejar de ser respetuoso, se enorgullece de las censuras, pues ellas también dan fe de los primeros frutos de su labor:
Unos hallan la Revista Venezolana muy puesta en lugar, como que encamina sus esfuerzos a elaborar, con los restos del derrumbe, la grande América nueva, sólida, batallante, trabajadora y asombrosa; y se regocijan de una empresa que no tiene por objeto entretener ocios, sino aprovecharse de ellos para mantener en alto los espíritus , en el culto de lo extraordinario y de lo propio[…]. Pero hallan otros que la Revista Venezolana no es bastante variada, ni amena, y no conciben empresa de este género, sin su fardo obligado de cuentecillos de Andersen, y de imitaciones de Uhland, y de novelas traducidas, y de trabajos hojosos, y de devaneos y fragilidades de la imaginación, y de toda esa literatura blanda y murmurante que no obliga a provechoso esfuerzo a los que la producen ni a saludable meditación a los que la leen, ni trae aparejada utilidad ni trascendencia.¾Pues la Revista Venezolana hace honor de esta censura, y la levanta y pasea al viento a guisa de bandera.[7]
Descargar artículo completo aquí
[1] OC, ed. crítica, t. 8, p. 55.
[2] OC, Edición crítica t. 8, p. 56. Cursivas nuestras.
[3] Véase José Martí . OC, Edición crítica, tomo 5, p. 225- 226.
[4] Ibídem.
[5] José Martí. La Edad de Oro. OC, t. 18, p. 389. El lector avisado advertirá de inmediato el carácter precursor del pensamiento de Martí respecto a la relación mito- historia- literatura para el siglo XX americano. Véase al respecto de Marlene Vázquez Pérez Martí y Carpentier: de la fábula a la historia, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2005.
[6] OC, t. 7, p. 212, OC, Edición Crítica, t. 8, p. 92
[7] José Martí. “El carácter de la Revista Venezolana”. 15 de julio de 1881. OC, t. 7 p. 208. OC, Edición crítica, t. 8, p. 88