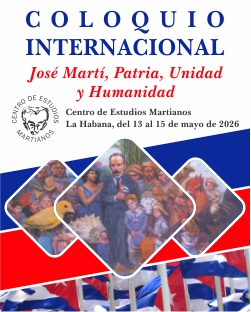Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano.
Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano.
José Martí, Nuestra América
¿Cómo podría estimarse a la luz de presupuestos contemporáneos la capacidad redentora de las representaciones culturales de la “Nuestramérica” pluriétnica que aportara José Martí?
La que denominara su “fórmula del amor triunfante”,[i] “con todos, y para el bien de todos”[ii] llegó a tener un alcance particular, dentro del panorama de las propuestas de reivindicación de las culturas originarias concebidas y/o llevadas a la práctica por parte de intelectuales hispanoamericanos en las postrimerías del xix e inicios del xx. Algunos de esos pensadores y líderes sociales sobrepasaron, incluso, las meras intenciones humanitarias y el rescate de manifestaciones autóctonas; arriesgaron ciertas formas más participativas —en la representación artística y literaria; en la representatividad política— en pos de sumar a los étnicamente diferentes. Mas les resultaba poco posible concebir autonomía, suficiencia, real agencia para quienes no podían dejar de asumir como subalternos dentro de esquemas de raíces autoritarias, excluyentes e intolerantes —eurocéntricas—, donde se hallaban insertos, y a la luz de la razón moderna, dominante y ajena —identificada hoy como asiento del pensamiento de la colonialidad.
En las sucesivas propuestas reivindicatorias martianas para nuestros colectivos humanos —al inicio, mayormente dubitativas en sus reflexiones íntimas; avanzados los ochenta, más decididas también en sus textos destinados a la publicación— puede observarse una conciencia creciente del profundo abismo que entrañaba esta contradicción capital, incluso cuando no pueda salvarla del todo. No obstante, intentó concebir un espacio capaz de acoger las distintas maneras de vivenciar y expresar el mundo de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. Supo soñar la unidad “tácita y urgente” del alma continental, emanada, “igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color»,[iii] no la «unión en formas teóricas y artificiales”,[iv] entendimiento al que fue arribando en cotejo con cada uno de los escenarios que conociera: los recorridos del Martí viajero por nuestras tierras no solo significaron cruces de fronteras geográficas, sino al cabo, lo colocaron al borde mismo de los límites epistemológicos.
Un documento resultante de estas meditaciones, que ha sido considerado la muestra por excelencia de la madurez ideológica martiana, es su ensayo Nuestra América. Aunque el interés allí se enfoca, principalmente, sobre el tema de una política unitiva que imagina para nuestro particular conglomerado, queda subsumida —y aflora de modo intermitente— una reflexión que abarca el peliagudo asunto de la esencial diversidad cultural de aquella entidad supranacional que pretendía, tan híbrida hacia lo interno: en esta hibridez cultural —no legitimada, históricamente ignorada en muchos de nuestros países, silenciada tácticamente por muchos proyectos socio-políticos— llega a advertir el previsible motivo de fisura del concierto de “pueblos” a que aspira. Se percibe —y esto me parece lo trascendente— un progresivo reconocimiento tácito —quizá, inconsciente— de la necesidad de que sus horizontes de pensabilidad distintos —considerados muestras de “barbarie”— fueran respetados y aceptados a pesar de la imposibilidad de discernirlos por la razón moderna con que él mismo intentaría explicarlos.
La propia formulación “nuestra América” —denominación que no por gusto da título a su ensayo de 1891 y que espesaremos como Nuestramérica a partir de ahora—, a nuestro juicio, había venido vehiculando en su corpus literario una preocupación contra hegemónica, en la cual queda implicado, desde luego, un emergente contra eurocentrismo —tal cual es considerado hoy. Martí consigue elevar la noción Nuestramérica —por cierto, ya expresada por otros pensadores anticolonialistas anteriores—, a un plano de elaboración teórica incomparable para su época, porque propone mucho más que un cambio de perspectiva favorable —benévola y caritativa—, respecto a esos “pobres de la tierra”[v] —indígenas, negros, mestizos: le aporta un contenido altamente subversivo a la expresión.
Y es porque su connotación, en el caso martiano, excede la mera apreciación política: no se corresponde solo con la intención de unión plausible de las repúblicas liberales creadas dentro de los patrones modernos, de sus distintos espacios de civilidad, en una macro-identidad defensiva, sino que las fronteras de la visión martiana pretendían incluir lo que hasta entonces era aceptado como sus márgenes, a partir de la ponderación en paridad y respeto a los modos de vida, de percibir y expresar el mundo, de aquellos que en el mejor caso podían ser contemplados muy piadosamente, pero en la distancia. Los nuestramericanos de Martí no habrían de ser únicamente ciudadanos.
Para la mayoría de los pensadores de avanzada, por muy filantrópicos que fueran sus planteos, los universos culturales conformados por indígenas y afrodescendientes no dejaban de componer una periferia que podía y debía mantenerse en relativo aislamiento protegido, sin que contaminara demasiado los proyectos desarrollistas modernos y utilizable para mantenerlos en marcha —es decir, como apoyo efectivo, pero sin agencia independiente. No dejaba de ser ése su papel en el engranaje moderno. Sus proyectos suponían, sobre todo, modelos de re-educación de estos grupos. La condición de que pudieran sumarse era precisamente la aceptación de los patrones prestablecidos: la reivindicación pretendida se circunscribía a “salvarlos” para poder darles una participación —a la postre, limitada— en los espacios diseñados según el modelo civilizacional europeo —de hecho, el tan preconizado voto “universal” difícilmente los podría tomar en cuenta. Su ascenso a la “ilustración” entrañaba apenas una expectativa de “liberación” e inclusión, pero solo relativa —siguiendo el mismo ejemplo: se llegaba a concebir el sufragio a todos los hombres alfabetizados, aunque, por otra parte, de común se estipulaba además que debían poseer propiedades, condición capital y, de hecho, exclusivista.
[i] José Martí: “Discurso en el Liceo Cubano, Tampa, 26 de noviembre de 1891”, Obras completas, t. 4, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 279.
[ii] Había expresado “con todos, para el bien de todos” (José Martí: “Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868, en Hardman Hall, Nueva York, 10 de octubre de 1889”, Obras completas, t. 4, ed. cit. ,pp. 238 y 243); “con todos, y para todos” y “Con todos y para el bien de todos” (José Martí: «Discurso en el Liceo Cubano, Tampa, 26 de noviembre de 1891», Obras completas, t. 4, ed. cit., pp. 272 y 279); “con todos y para el bien de todos” (“Resoluciones tomadas por la emigración cubana de Tampa el día 28 de noviembre de 1891”, Obras completas, t. 1, ed. cit., p. 272), entre otras ocasiones.
[iii] José Martí: Nuestra América. Edición crítica, investigación, presentación y notas Cintio Vitier, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2000, p. 28.
[iv] José Martí: “Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamericana en honor de Simón Bolívar, el 28 de octubre de 1893”, Obras completas, t. 8, ed. cit., p. 246.
[v] José Martí: “[Odio la máscara y vicio]”, Versos sencillos, III, Obras completas. Edición crítica, t. 14, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2007, p. 303.